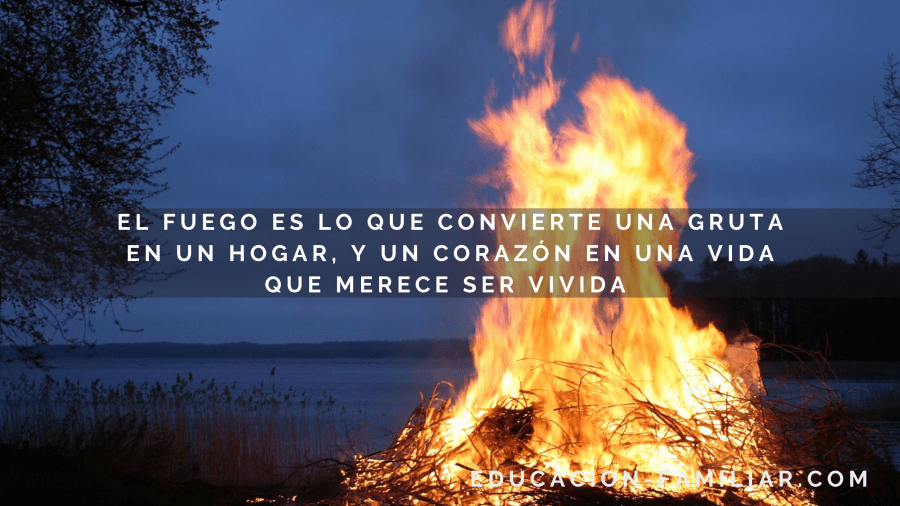[…] Súa sabía lo que significaban esas miradas de preocupación. En lo más profundo de su corazón sentía que no era suficiente, que no estaba a la altura. Y, cuando ese mensaje le llegaba, su fuego se hacía más y más grande, hasta sentirse profundamente doloroso. Intolerable. […]
Hace muchos años, en un lugar muy lejano, nació Súa, una niña que tenía fuego dentro.
Era un fuego rojo, palpitante, que quemaba en lo más profundo de su pecho. A veces, ardía poquito y era llevadero. Otras veces, formaba llamaradas como montañas, y se volvía insoportable.
Cuando ardía con demasiada fuerza, la niña se apretaba el pecho con fuerza y se encorvaba sobre sí misma, formando un ovillo. Con ese dolor tan intenso dentro, apenas podía hacer nada.
Dolía mucho.
Súa iba a la escuela con otras niñas y otros niños que no tenían fuego dentro. Algunos tenían tierra, otros tenían agua, y otros, hielo. Cuando estos niños miraban a nuestra protagonista, no entendían qué le pasaba, y pensaban cosas desagradables sobre ella:
«Súa es muy rara.»
«Súa está loca.»
«Súa está enferma.»
«Súa es tonta.»
Sus profesoras y sus profesores, que llevaban dentro otros elementos más elaborados (topacios, diamantes, rubíes, etc.) pensaban parecido sobre ella:
«Súa tiene dificultades.»
«Súa tiene que esforzarse más para ser como otras niñas y niños.»
«Súa tiene que cambiar para llegar el nivel de la clase.»
«No es bueno que Súa reaccione así.»
Y se preocupaban por ella.
Súa sabía lo que significaban esas miradas de preocupación. En lo más profundo de su corazón sentía que no era suficiente, que no estaba a la altura. Y, cuando ese mensaje le llegaba, su fuego se hacía más y más grande, hasta sentirse profundamente doloroso. Intolerable.
«Es verdad, no puedo», se decía entonces, retorcida de dolor, nuestra protagonista. Y sentía cómo todo su mundo temblaba y ella se volvía drásticamente más y más pequeñita.
Entonces, sus amigas y sus profes se acercaban a ella, con la intención de cuidarla. Pero esos cuidados le llegaban como la confirmación de que ella era una niña diferente, que sola no podía.
Sus profesores, con sus piedras preciosas interiores, contactaron con su familia. Les dijeron que había que hacer algo con Súa porque algo no iba bien “en ella”.
Su aita y su ama se preocuparon, y le hicieron preguntas que ella no se esperaba.
«¿Qué te está pasando, cariño?»
«¿Estás bien?»
«Ya sabes que puedes contar con nosotros para lo que sea.»
Cosas que a ella no le sentaron nada bien porque confirmaban no sólo que había algo malo en ella, sino que esa cosa, sea lo que sea, también estaba haciendo daño a las personas a las que más quería. Y eso era insoportable, porque, de ser así, ¿qué es lo que decía de ella?
Podía ser un desastre, pero no podía soportar ser, además, una carga para ellos.
Fue entonces cuando Súa trató de apagar su fuego. Lo intentó con todas sus fuerzas. Primero apretando mucho los puños y, luego, tragando aire para apagarlo. Pero sólo consiguió echarse unos buenos eructos y pedos.
El fuego seguía ahí. Ahora, además, alimentado por el aire que iba recibiendo: grande, horrible, llameante, amenazando con calcinarlo todo.
Así, los días, meses y años se volvieron horribles, como si estuviera en el infierno.
O, lo que es peor, como si llevara un infierno dentro.
Hasta que un día, su madre le llevó a una montaña y, en la cumbre, se sentó con ella.
—Quiero pedirte perdón, Súa, por una cosa importante.
Súa no entendía a qué se refería.
Entonces, su madre tomó la hoja seca de un árbol, y le pasó el dedo por encima.
¡No podía ser!
La hoja ardió en sus manos.
—Quiero pedirte perdón porque me he dado cuenta tarde de todo lo que has sufrido —dijo—. Ahora sé que yo era la persona más preparada para comprenderte. Lo siento.
Y se le cayó una lagrimita que mojó el suelo.
Cuando se repuso, tomó un bloque de madera, y grabó en ella, con el dedito, su nombre: “Súa”. Las letras eran negras, de madera quemada, y todavía chisporroteaban brasas encendidas.
Súa pasó su mano o sobre las brasas encendidas. No le quemaban.
—Ama, ¿tú también…?
—… yo también llevo fuego dentro.
Al escuchar esas palabras, dirigió su atención con curiosidad, hacia su pecho. Al poco, su fuego palpitante se fue haciendo progresivamente más pequeño.
Su madre la tomó con ternura de la mano.
—No huyas de él, Súa —dijo con un aplomo que no daba pie a las dudas—. A pesar de lo que te haya dicho el mundo sobre él. A pesar de lo que el mundo haya visto en ti. No hay nada de malo en arder cuando es tu elemento.
Súa miró entonces a su interior. Por primera vez miró lo que ardía dentro de ella con curiosidad y compasión. Se sorprendió al ver que, para ella, ya no era una amenaza, sino el mismo rasgo que admiraba en su madre y en otros miembros de su familia.
—Mira, ama —dijo Súa, y extrajo una llama enorme de su pecho. Una llama que ahora iluminaba a voluntad la noche oscura, y al que se acercaban multitud de insectos—: es como un faro.
—O como una cocina, o una estufa. El fuego es lo que convierte una gruta en un hogar, y un corazón en una vida que merece ser vivida.
—O una arma… —se le escapó a Súa, y sintió otra vez una punzada de vergüenza y el dolor del fuego dentro.
—En efecto —respondió su madre sin alterar su expresión—. La única arma que puede contra los demonios y fantasmas de la noche: Exclusión, Sometimiento y Guerra. Esos que afectan, dañan y destruyen a las personas que llevan otros elementos dentro.
Súa sintió, entonces, como su fuego se hacía más y más grande. Ocupó su pecho, su barriga, sus brazos y sus piernas. Al llegar a su cara, sintió como las llamas le salían por la boca y por los ojos.
Estaba ardiendo. Pero esta vez era diferente. Bajo la mirada amable de su madre, sentía que no había nada malo en todas esas llamas que emergían desde dentro.
Así que Súa se dejó arder. Y ardió como una hoguera de San Juan, como un incendio forestal, y finalmente como un volcán en erupción, provocando terremotos.
En su mayor esplendor, miró a su madre: seguía allí, sentadita, con una lágrima en su ojo derecho, orgullosa de que su hija se llevara bien, al fin, con su magnífico, maravilloso y poderoso fuego.
—Disfruta, hija. Recogemos luego.
Gorka Saitua | educacion-familiar.com