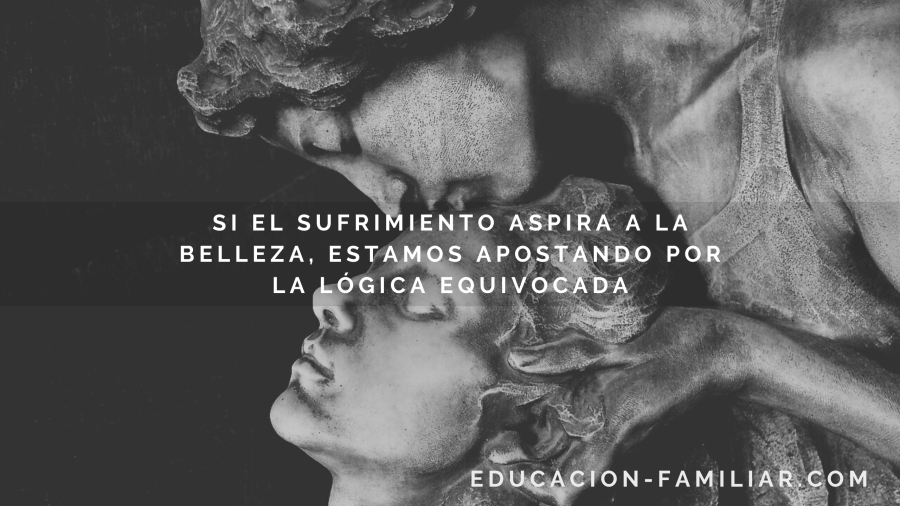[…] si algo me ha enseñado Amara es que se pueden enfrentar los problemas —por gordos que sean— a través de recursos mucho más adaptativos y creativos que el control, la toma de decisiones y la lucha. […]
«Si el sufrimiento aspira a la belleza, estamos apostando por la lógica equivocada.»
Uno de los recursos más maravillosos que tiene mi hija es la conexión con la belleza. Es probable que le venga de su madre, que también tiene una sensibilidad artística y estética de la pera.
Lo que está claro es que no le viene de mí, que tengo la estatua de un cerdo montado en monopatín donde se supone que debería estar todo eso.
¿Qué quiero decir con esto?
Pues que, por mucho que me fastidie —y creedme que lo hace—, me ha costado casi siete años de nuestra vida reconocer que ahí, justo ahí, tenía un tesoro de la pera. Es lo que pasa cuando nuestras hijas o hijos no disponen de los mismos recursos que nosotros: primero, nos angustiamos un montón porque los sentimos frágiles ante el mundo, y posteriormente nos cuesta un huevo y la yema del otro poner en valor lo que sí pueden hacer para protegerse, conectar con el deseo, encontrar su lugar en los grupos, sentirse dignos, competentes y protagonistas de su propia historia, sencillamente porque apenas hemos disfrutado de ese modelo de experiencias.
Y he aquí, señoras y señores —pitos y tambores—, uno de los grandes temazos de la crianza, que es el origen de gran parte de las cosas que nos hacen sufrir a madres y padres y que, en consecuencia, también reportan malestar a nuestras hijas e hijos. Pero que, si se gestionan bien, pueden ser también una oportunidad de crecimiento maravillosa para las familias.
A mí, por ejemplo, si algo me ha enseñado Amara es que se pueden enfrentar los problemas —por gordos que sean— con recursos mucho más adaptativos y creativos que el control, la toma de decisiones y la lucha. Es decir, que se puede funcionar bien, de manera integral e integrada, fuera de la “narrativa del héroe” que la sociedad capitalista, la lógica de la productividad y sus estúpidos secuaces nos imponen.
Porque el sufrimiento puede transformarse en belleza. Y al esculpirlo con dedicación y cariño, nuestra relación con él cambia, volviéndose más cercana, tierna, apreciativa. Es un fantástico anclaje a la seguridad, que conecta el dolor con su valor, el nuestro, y el protagonismo que tenemos al elegir —hasta donde se pueda— el impacto que este va a tener en nuestra vida.
Es alquimia, en el sentido más estricto del término: la transmutación del plomo y toda su toxicidad en el oro más valioso.
De hecho, a nada que hayas acompañado a personas que sufren, habrás visto las implicaciones de esta ley universal: «el sufrimiento se hace llevadero cuando hacemos con él algo bonito». Un principio que tiene importantes connotaciones tanto a nivel personal como sistémico.
A nivel personal, porque la peña, en muchas ocasiones —en solitario o con el andamiaje adecuado—, puede cambiar su mirada hacia lo que ha vivido, convirtiéndolo en belleza viva. Y eso cambia casi necesariamente su relación con el síntoma, lo que es, sin duda, uno de los grandes pasos hacia la regulación del sufrimiento.
Pero a nada que estés un poco vivo dirás: oye, Gorka, hay personas que sufren tanto que no pueden iniciar y/o sostener ese proceso porque su función ejecutiva está prácticamente anulada. Piensa, por ejemplo, en las personas que están aterrorizadas ante la posibilidad de que se reproduzca un brote psicótico y todo ese miedo. Y es verdad: a veces las condiciones no permiten que las personas afectadas hagan estos procesos. Pero siempre —mejor dicho, casi siempre— podremos encontrar a alguien en el entorno que lo pueda hacer, no por ellas, sino para ellas y ellos.
La idea es que el problema no es, casi nunca, el síntoma o el sufrimiento, sino la relación que la persona afectada —y, ojo, su entorno— tienen con ellos. Y a nada que haya alguien en su entorno (familiar, social o profesional) que pueda hacer este proceso alquímico —a saber, transformar el dolor en belleza— se van a producir movimientos probablemente maravillosos.
Piensa en algo que te haya hecho sufrir —pero sufrir en plan un montón—, en la vergüenza que probablemente te haya despertado, y en el impacto que habría tenido en ti que alguien se hubiera acercado a ello con la compasión y la curiosidad que suscita una obra de arte. Para explorarlo con tiempo, sin compromiso, sin más pretensión que comprender lo que comunica o su sentido, construyendo con él —sin anular tu criterio— algo bonito.
Porque cada persona que tiene una relación con el síntoma puede hacer este proceso, a su debido tiempo, con sus recursos, con su sensibilidad artística, y sin imponer a los demás su propia interpretación de la realidad que nos ocupa.
¿Qué habría pasado, entonces, si alguien hubiera mirado desde allí tu sufrimiento?
No lo sé, pero de lo que sí estoy seguro es de que prácticamente todos nuestros sufrimientos son paradójicos. Cuanto más luchamos contra ellos, más se refuerzan; y cuando los aceptamos como lo que son, en toda su crudeza, sin pretender nada, a veces se desinflan como un globo con un pequeño agujero.
El síntoma es, también, una forma de comunicación somática que todavía no se ha encontrado con lo simbólico ni con las palabras. Y que, precisamente por ello, requiere de un pasaje al acto para emitir un mensaje que casi con seguridad se perderá en el vacío, obligando a posteriores intentos. Pero este proceso de traducción o de interpretación —según a quién consultes— necesita, en la mayor parte de las ocasiones, de un estado diferente de conciencia: de un puente que nos permita estar, a la vez, en lo que el cuerpo siente y en lo que la mente imagina. Y esto es, justo, lo que nos proporciona el arte: un enlace entre la experiencia interna y la comunicación que tiene el potencial de hacerle justicia.
Pero, claro, esto que es tan sencillo de explicar y de entender es muy complicado de trasladar a las instituciones para las que trabajamos.
La lógica dominante en lo institucional y lo profesional es la lógica del cambio: rápida, medible, orientada a resultados. La lógica estética, en cambio, no se mueve por la eficacia, sino por la resonancia. No busca eliminar el dolor, sino habitarlo de otra manera.
El acompañamiento se convierte así en un arte, no en una técnica. Y eso compromete todo el sistema de poder que hemos creado. Porque lo importante no sería, entonces, nuestro conocimiento ni nuestros títulos universitarios, sino los movimientos creadores que principalmente competen a las personas afectadas. Pasaríamos de un modelo de expertos —que conocen el problema, el pronóstico y la solución— a otro en el que haya una multiplicidad de soluciones posibles, porque de eso trata el proceso creativo.
Y eso es kriptonita para las instituciones que nos alimentan como animales de granja: con despojos, para engordarnos, utilizarnos y comernos.
«Si una de las mejores formas de anclar el sufrimiento a la seguridad es la belleza, entonces nos estamos equivocando de lógica y de método.»
—
Gorka Saitua | educacion-familiar.com