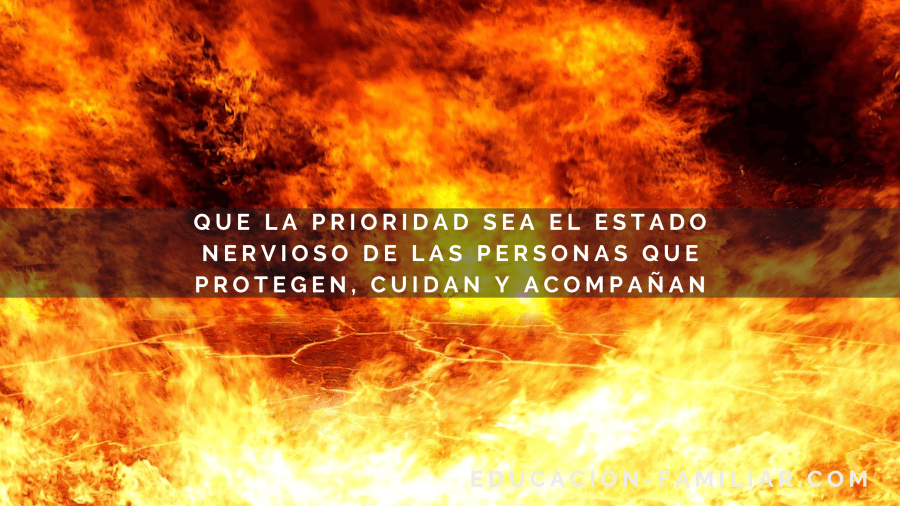[…] La cosa es que Ekaitz entra en el nuevo centro escolar con un cartel colgando del cuello: “problemón de los gordos”. Y prácticamente todos sus profesores —y especialmente su tutora— se preguntan, hostias, a ver cómo gestionamos esto. […]
«El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones.»
Vamos, que se puede liar pardísima con toda la buena voluntad del mundo, especialmente si eres un profesional que tiene la función asignada de cuidar y proteger a las personas más vulnerables.
Ojo con lo que le pasó a Ekaitz. Lo cuento para que no se repita.
Ekaitz, de 5 años, tuvo un inicio de vida muy jodido. Con apenas 4 años, perdió a su madre, que era su única familia. Como nadie se hizo cargo de él, marchó a vivir con una familia de acogida. En consecuencia, vivió una doble pérdida asociada a sus dos lugares seguros: no sólo se murió su madre, sino que tuvo que cambiar de escuela, dejando atrás a otras personas con las que también tenía un vínculo seguro.
Para más cojones, el niño es escolarizado en Euskera. Un idioma que todavía no entiende. Sin considerar el esfuerzo añadido que reporta esto.
Como habrás adivinado, estaba emocionalmente hecho un Cristo.
Y es que, coño, no podía ser de otra manera. Con 5 años, tiene dos duelos pendientes, y se siente aislado y el más tonto de la gela porque no entiende nada.
La cosa es que Ekaitz entra en el nuevo centro escolar con un cartel colgando del cuello: “problemón de los gordos”. Y prácticamente todos sus profesores —y especialmente su tutora— se preguntan, hostias, a ver cómo gestionamos esto.
Porque los problemas se afrontan buscando soluciones. Claro.
En un determinado momento, Ekaitz, que tenía con su madre un apego bastante seguro, activa un recurso para recibir los cuidados que necesita: dice a su profe que le duele la barriga. Cosa que es verdad, porque está bloqueado por el estrés, metas a las que siente que no puede llegar, y el miedo.
Esta comunicación sencilla y saludable por parte del niño, genera un estado de angustia en una tutora abrumada por la información que tiene sobre el caso. «Hostia tú. Qué hago con esto. Tengo que demostrar que estoy a la altura, que tengo a todos los servicios sociales y a mis compañeros pendientes de esto.» El primer día, sigue su instinto, y da un abrazo al niño. Pero se trata de un abrazo que no sostiene ni calma, porque la profe está atendiendo al problema, en vez de conectando con el sufrimiento del niño. Así que Ekain, que ha mostrado su vulnerabilidad y se ha encontrado con esa mierda pinchada en un palo, se aparta y se desconecta. Y la profe se queda con la sensación de que esa solución, que le salía del corazón y en la que siempre ha confiado, no sirve para nada. Y también se viene abajo, pum, como un árbol centenario en un bosque moribundo.
Ese día, Ekain llega a casa diciendo que su profe no le hace caso. Lógico, sí que se lo hace, pero no de la forma que él necesita, por lo que ha acabado sintiéndose solo y desamparado, como una cría de cocodrilo. Eso sorprende a su familia de acogida, que contacta con la profe, para ver qué ha pasado. La profe, sintiéndose cuestionada en su trabajo —por los acogedores, pero también por la diputación y por sus compañeras y compañeros, que ya sabemos que la sensación de impotencia no discrimina muy bien entre personas y contextos—, responde que el niño miente, que ella ha actuado bien. Coherentemente con eso, la familia acogedora habla con Ekain, y le dicen con mucho cuidado que no se invente movidas, que han hablado con su tutora, y que lo que dice no es cierto.
La relación entre el niño y su totora está profundamente comprometida. Pero le falta el tiro de gracia.
Un tiro que llega al día siguiente, cuando el niño vuelve a sentirse fatal en clase, con las tripas revueltas, y recurre al único recurso que tiene: acercarse al adulto y decirle la verdad, hostias en vinagre, que le duele la maldita tripa.
Pero la profesora está en otro momento. Ahora desconfía de las soluciones que le han servido siempre, y se siente amenazada en su dignidad —”todo el mundo va a ver que no soy buena en mi trabajo”—, a la vez que comprometido su sentido de agencia —“Si no funciona lo que me ha servido siempre, igual es que no puedo hacer nada”. Si la vez pasada recibió al niño en la angustia, hoy es mucho peor, porque está en un bloqueo que se parece mucho al colapso.
En ese estado, la profesora es incapaz de mentalizar. Y ve al niño como una amenaza. A fin de cuentas, el cabrón ha mentido, y la ha expuesto ante todo el mundo. ¿No es cierto?
Así que esta vez su respuesta es coherente con su estado nervioso, y con lo que puede ver y pensar con esa “visión de túnel”. Piensa y siente que el niño está tratando de evadir el cole, porque supuestamente sabe que a los niños que vomitan les van a recoger sus padres. Para ella, el síntoma ya no es una manifestación del sufrimiento que el niño padece, sino un intento de manipulación para salirse con la suya. Y claro, desde ahí, sólo puede pasar de él, porque piensa que, si le atiende, está “reforzando” una conducta de evitación que no le conviene.
Pum. Tiro de gracia.
Antes podía confiar en recibir lo que necesitaba, porque a pesar de recibir un abrazo de mierda, había habido un gesto de cuidado. Ahora, ya no le queda nada. Es un cero a la izquierda al lado de su profe y, además, empieza a sentir que lo que pasa dentro de su barriguita es un peligro, porque le aleja de los cuidados que necesita. Así que hace mucha fuerza y relega esas sensaciones a una cajita negra, lejos de su conciencia.
Pero mantenerlas ahí, apartadas, es agotador. Hay que hacer todo el rato mucha fuerza. Y cada vez que las siente emerger, se pone fatal, porque sentir es, ahora, sinónimo de ser rechazado.
Pasan los días, las semanas y los meses. Y el niño está en un perpetuo bloqueo, anulado. Siente, reprime porque no puede hacer otra cosa, y es incapaz de sentir curiosidad y motivación por la tarea. A lo que sus profes responden que, coño, ponga más empeño. Y claro, él, que lo está dando todo a nivel de esfuerzo, se siente una verdadera mierda al lado de sus compis de gela, porque el resto sí que puede, y él se siente cada vez más a la cola de este maldito monstruo en el que se ha convertido lo que antes era una experiencia enriquecedora y estimulante.
El equipo educativo, que sigue preocupado, pide ayuda a la orientadora del centro. La idea es que la profe necesita “pautas” para saber cómo “intervenir” con el niño. Y a todo el mundo le parece una idea cojonuda. Porque está guay pedir ayuda a una experta, ¿no?
Pues depende de cómo ande una.
Porque, cuando llegan las “pautas”, éstas no sirven demasiado a una tutora que se siente bloqueada (vagal-dorsal) con el alumno. A fin de cuentas, no se trata de sus recursos ni de sus soluciones, y eso le recuerda que con Ekain no está a la altura. Con el añadido de que, si hace caso a los consejos de su compañera, se está anulando su capacidad de decisión y su protagonismo en el proceso. Y eso, lejos de ayudarle a levantarse, le repatea más si cabe en el suelo.
Ekain ya no es un niño, sino un problema para la escuela. Y así se siente él, aunque todos finjan que no pasa nada. Pero es ese fingir normalidad lo que lo destroza más si cabe, porque lo que ha sufrido y lo que sabe que ahora está sufriendo, pocos humanos lo soportarían.
«¿Por qué nadie se da cuenta?»
«¿Por qué nadie me cuida?»
«¿Por qué nadie me ayuda?»
Será porque no lo merezco o, igual, porque lo que siento no es importante.
Por eso, Ekain se aísla del mundo, de los demás, y de las sensaciones de su propio cuerpo.
Pues, si antes vino el tiro de gracia, ahora viene la muerte y el entierro.
Porque el cole, sintiéndose incapaz de gestionar esta caída que ahora es evidente, activa lo que todas y todos hacemos en estos casos: un chivo expiatorio que cargue con la incapacidad y la vergüenza que nosotros no soportamos. En corrillos empieza a cuestionarse a la familia de acogida. Que si son sobreprotectores, que si hacen eso mal, que si mira lo otro. Así que, en la siguiente reunión, les dicen que el niño está fatal y que tienen que hacer algo, sin más orientaciones, porque no saben ni por dónde les da el aire.
Les angustian para calmar su sensación de incompetencia.
Y eso obliga a unos acogedores bienintencionados a cambiar y cambiar cosas para adaptarse a las circunstancias. Hay que hacer algo.
Pero, desde la perspectiva del niño es, maldita sea, lo que faltaba: ya no sabe ni a qué atenerse en lo que parecía que era su lugar más seguro.
¿Qué pasaría después?
Lo dejo a tu imaginación.
Pero ya te anticipo que nada bueno.
—
Lo siento por el que le joda: pero toda intervención eficaz pasa por cuidar el estado nervioso de las personas (familias, allegados, profesionales, etc.) que protegen y cuidan. El resto es basura, jerga profesional disociada de la realidad, o chorradas que sólo sirven en experimentos con ratas.
Gorka Saitua | educacion-familiar.com