[…] Uno de los grandes fraudes—así, en mayúsculas— de la psicología y la educación familiar es atribuir a las madres y los padres por defecto la responsabilidad del sufrimiento que padecen sus hijas o hijos. Ya sabes, como si existiera una relación causal entre los cuidados que han recibido y los síntomas que puedan presentar. […]
Uno de los grandes FRAUDES —así, en mayúsculas— de la psicología y la educación familiar es atribuir a las madres y los padres POR DEFECTO la responsabilidad del sufrimiento que padecen sus hijas o hijos. Ya sabes, como si existiera una relación causal entre los cuidados que han recibido y los síntomas que puedan presentar.
Puaj.
No sé vosotras o vosotros, pero yo miro a mi alrededor y veo una clara tendencia en las figuras profesionales a explicar los padecimientos de la infancia SÓLO y EXCLUSIVAMENTE considerando lo que sus padres y madres —especialmente las segundas, que eso también nos lo tenemos que mirar— han podido hacer.
Lo he vivido en mis propias carnes. Por motivos de la vida, nos hemos visto obligados a pedir ayuda en relación a nuestra hija, y lo que he percibido al otro lado no es sino una tendencia BRUTAL a juzgar lo que estábamos haciendo, incluso en las primeras entrevistas, antes de que nos hayan podido conocer.
Inventándose la realidad. Con un par.
Entonces, ¿qué mierda pasa aquí?
Siempre he pensado que a estas profesiones no solemos acceder los más listos. Qué coño, es una realidad. Pero es que, además, hay profesionales que pasan por la formación, pero la formación no pasa por ellos. Sí, eso tiene que ser.
Porque, a nada que uno sepa sobre sistemas complejos, tendrá que reconocer que existen las PROPIEDADES EMERGENTES, es decir, esas respuestas adaptativas, novedosas y creativas que facilitan que se dé el equilibrio entre autonomía y conexión; entre proteger la propia identidad y adaptarse al contexto en el que ha tocado sobrevivir y, si se puede, prosperar.
Y esas propiedades emergentes, que cuando son llamativas y preocupan denominamos SÍNTOMAS, no están nunca relacionadas sólo y exclusivamente con lo que las madres y los padres hacen o han hecho, sino con la búsqueda de un equilibrio más satisfactorio para el organismo o sistema en cuestión.
La putada es que, al aparecer un síntoma y, en consecuencia, la preocupación —y la culpa, la maldita CULPA— las cosas tienden a empeorar, porque las soluciones que se explican no se hacen desde el estado vagal ventral que facilita el compromiso social y la verdadera conexión.
Pero, claro, una cosa es el ORÍGEN DEL SÍNTOMA y otras las SOLUCIONES INTENTADAS que, presumiblemente, han empeorado la situación. Y esta diferencia, amigas y amigos, es crucial, porque, si no diferenciamos entre ambas, vamos a confundir el tocino —para qué emerge el síntoma— con la velocidad —lo que se ha hecho para protegerse de él—, cargando sobre las madres y los padres toda la responsabilidad.
Cosa que, por otro lado, nos interesa para vender cursos para “mejorar” la parentalidad. Como si la calidad de las madres y los padres se pueda medir en una maldita competición.
Una responsabilidad y una culpa que van DIAMETRALAMENTE EN CONTRA de las soluciones que pueden funcionar, a saber, las que implican el retorno a ese estado de calma y seguridad que nos permite ponernos en el lugar de los demás, disponer de todos nuestros recursos y desenvolvernos ante los problemas con flexibilidad y de manera creativa, bailando con la vida y con lo que nuestros seres queridos puedan sentir.
Y, joder, eso es justo lo que hacemos tantos y tantos profesionales al relacionar la crianza con el sufrimiento infantil, ENVENENANDO los procesos que deberíamos ayudar a gestionar. Porque, en el fondo, aunque no lo digamos, estamos pensando “mira qué cazurro éste, que no se da cuenta la que ha liado”.
Pues mira, BOBO, igual no ha liado ninguna y el que está jodiendo la marrana con prejuicios y proyectando la responsabilidad eres tú.
Lo explico con un ejemplo, que se ve mejor.
—Gorka, no entiendo qué hemos hecho mal.
—¿Qué os lleva a pensar que lo habéis hecho mal? —dije, consciente de que la culpa no les hacía ni me hacía ningún favor.
—Es evidente, desconfía de nosotros —siguió su madre, rompiéndosele la voz—. Seguro que hemos hecho algo mal.
—Pero, ¿qué crees que hacéis mal?
Se quedó pensando:
—Discutimos un montón.
Fabio, el hijo de esta pareja, es un adolescente con altas capacidades. Es decir, con un perfil perceptivo, sensorial e intelectual diferente. Vamos, que es más inteligente, responsivo y sensible que los demás, con el añadido de que procesa, a todos los niveles, la información a toda hostia.
Esta velocidad de procesamiento, unida a su gran sensibilidad, le ha provocado desde siempre un estado de agitación perpetua. Algo parecido a la ansiedad. Y ya sabemos lo que pasa con la ansiedad: uno es más capaz de percibir los posibles peligros, siente el mundo como un lugar peligroso, y tiende a seleccionar la información que ratifique que, en efecto, hay algo chungo por ahí o que va mal.
Con 2 años, Fabio va a la escuela. Allí se encuentra con niñas y niños neurotípicos —como tú y como yo— que no le interesan demasiado y con los que no se siente integrado. Y lo que debería ser disfrute y juego se convierte en un tormento. Se siente solo en un mundo que no es para él. Dotado de una capacidad asombrosa para comprender el mundo y los estados de ánimo de los demás —las altas capacidades correlacionan con una elevada empatía— comienza a entretenerse manipulando a sus congéneres, y consiguiendo que hagan lo que desea él. Y se le da muy bien.
Entretenerse… que no quería joder.
Siente así algo parecido a integrarse en el grupo. Es respetado por el resto de los alumnos y es tenido en cuenta, aunque en el fondo sabe que no hay una conexión sincera, profunda y satisfactoria con ellos, porque están en otro nivel.
Los profesores, que observan esta situación, se preocupan. Ven sólo lo evidente: a un niño resabidillo que manipula a los demás. Cegados por el síntoma —como casi siempre pasa— no pueden ver el sufrimiento que hay detrás. Por ello, tratan de luchar contra la conducta sintomática, cargando contra Fabio y castigándole cuando, desde su corta perspectiva, hace las cosas mal.
Fabio se revuelve. No sólo le están tratando de quitar el único lugar que puede ocupar en el grupo al que necesita pertenecer, sino que se le está tratando de imponer una forma de ser que no es la suya. Y ese sentimiento de injusticia se vuelve intolerable para él. Así que pelea dialécticamente con los profes con los recursos que tiene, hasta que estos, desesperandos —en la escuela la obediencia y la sumisión es un criterio de normalidad, y la normalidad se equipara con estar bien—, convocan a la familia, diciéndoles que algo anda mal.
Como es natural, la familia se preocupa y se pone del lado del profesorado. No puede ser que un moco de ahora 6 años toree a los adultos así. Olé. Así que tratan de seguir las instrucciones de los profesionales —esto suele ser casi siempre un error— y de meter en vereda al niño, entendiendo que tiene que plegarse a las condiciones de la escuela, por lo que le piden tácitamente que renuncie a la justicia y a lo que es él.
Aquí es justo donde las cosas se empiezan a complicar.
Porque Fabio no puede soportar eso. En el estado de ansiedad perpetua en el que vive, se siente como una verdadera traición. ¿Es que no veis que es injusto? ¿Es que no comprendéis que me estáis dejando sólo ante mis compañeros y profesores? ¿Por qué no me podéis entender?
El chaval comienza a desconfiar de su familia. Y esa desconfianza se expresa, como dije en un post anterior, en un muro de hielo que coloca frente al mundo. Y es que, ahora, sólo puede confiar en su autonomía para salir adelante. Es algo que debe preservar contra el mundo entero, porque es lo único que, desde su perspectiva y coherentemente con sus circunstancias, puede ayudarle a sobrevivir.
Pero esa desconfianza, ahora, se siente como verdaderamente peligrosa en casa. Porque, si hace lo que quiere, si no nos tiene en cuenta, ¿qué va a ser de él? Desesperada, la familia pone en marcha algunas soluciones: piensan que, si el problema en casa es la desconfianza, ésta se derribará con la verdad; y si el problema es que el chaval va a su bola, lo lógico es apostar por normas y límites más claros, para que este se pliegue a sus condiciones y se pueda regular.
Pero, para Fabio, esas son soluciones que no pueden funcionar. Cada vez que sus padres le “dicen la verdad” él lo siente como un reproche, un posicionarse con el mundo contra él, o como un nuevo ataque a su autonomía de criterio. Contra lo único que le queda para protegerse. Y no lo puede soportar. Y cada vez que tratan de “meterle en vereda” por la fuerza, siente que se le priva de su libertad.
Por eso, Fabio protege su autonomía con vehemencia. Gritando, encerrándose en cuarto y golpeado las cosas, gritando sin palabras que no le jodan y que le dejen en paz. Cuando, en realidad, lo que desea es que se valide, de una vez por todas, su criterio y su forma de funcionar. Porque su herida está ahí, justo ahí, en ese sentimiento de impotencia salvaje que se ancla en el cuerpo cuando uno se encuentra solo y el mundo entero se alía contra el síntoma en el que confía para sobrevivir.
Un síntoma que en el pasado tuvo un sentido —estoy sólo, no puedo confiar en los adultos, así que tengo que ser autosuficiente— y que sigue teniéndolo hoy —necesito ir a mi pedo, porque nadie confía en mí—, en un ciclo que lo perpetúa como una maldición haitiana, por la insistencia del mundo en aplicar soluciones que se sabe de antemano que no van a funcionar.
Pero, a lo que vamos…
¿Son los padres de Fabio responsables de lo que al chico le ha tocado vivir?
¿Lo han hecho mal?
Yo creo que no.
Repito: NO.
La faena es que emergió un síntoma. Y un síntoma casi siempre se configura en sí mismo como un “problema de mierda”, o lo que es lo mismo, un reto que invita a soluciones que empeoran las cosas, alimentando al monstruo en vez de acabar con él. Pero eso no habla mal de la familia, sino de la naturaleza del problema con el que les ha tocado convivir.
Porque todas y todos caemos en estas trampas.
Todas y todos. Incluido yo.
Grabároslo a fuego, sobre todo, si sois profesionales de los servicios sociales —que nos encanta ponernos medallas asociando supuesta incapacidad parental y sufrimiento infantil— no es lo mismo ser el responsable de que EMERJA el síntoma, que quedar ATRAPADO en él.
Libremos a las familias a las que acompañamos de ese pesar.
Porque se lo merecen y por justicia social.
Basta ya de maltrato gratuito amparado por títulos de feria.
Basta ya.
Gorka Saitua | educacion-familiar.com

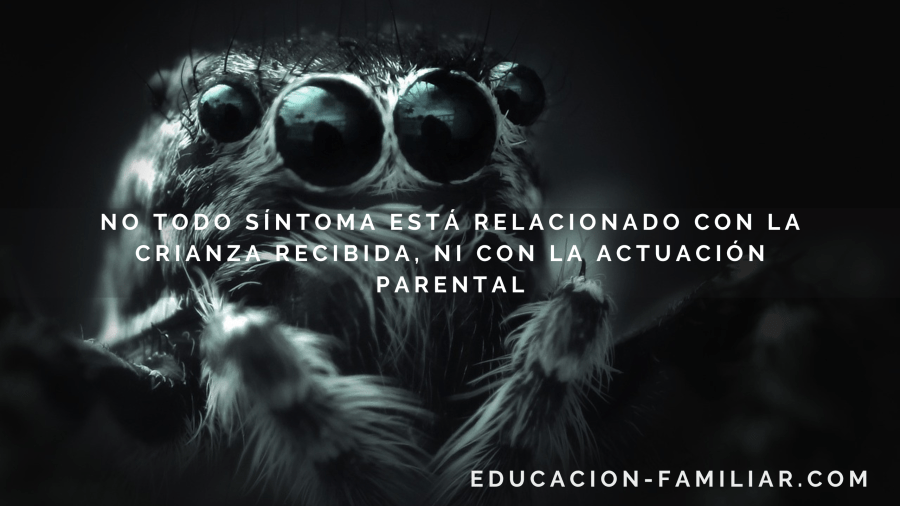
Ojalá llegue el sonido de mi aplauso. Chapeu!
Me gustaMe gusta
Gracias!
Me gustaMe gusta