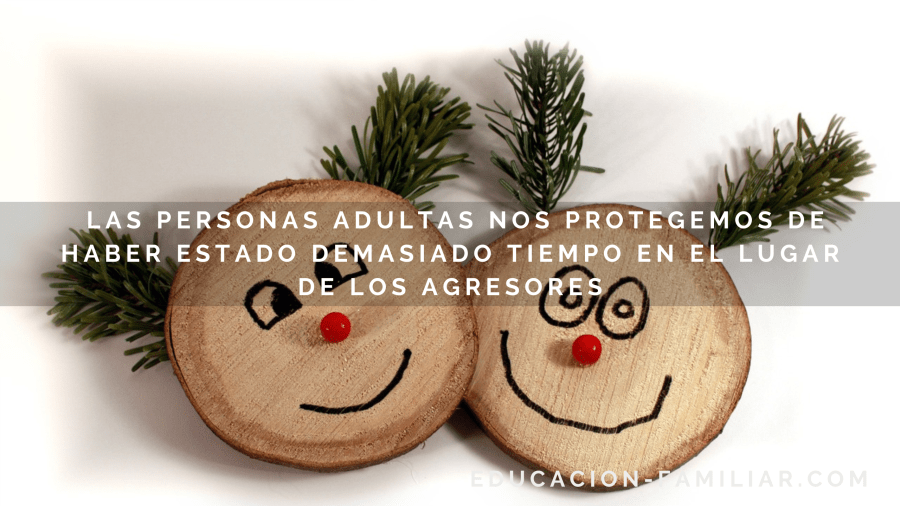[…] Partamos de una idea: es mucho más probable que, a lo largo de nuestra vida, hayamos pasado más tiempo en el lugar de los agresores que en el de las víctimas. […]
Lo he visto varias veces: personas psiquiatrizadas —a saber, que les ha pasado el sistema de “salud mental” por encima, imponiéndoles una explicación y un sentido a su sufrimiento— que, a la vez que aceptan la narrativa biologicista impuesta (algo funciona mal en mi cabeza) y agradecen el “tratamiento” que han recibido, muestran una gran oposición o resistencia a que sus hijas e hijos entren en ese mismo sistema.
¿Y eso?
Imagino que hay un montón de respuestas posibles en función de la perspectiva de la que se parta, pero quizás, también, tenga mucho que ver la disociación. Una disociación que es coherente con el hecho de que se trata de mujeres —digo mujeres porque, sin demasiado miedo al error, creo que son ellas quienes sufren en mayor medida este tipo de violencia— expuestas a una situación límite: “debo someterme al sistema para `curarme`, pero para salir adelante no puedo oponerme a sufrir determinadas formas de violencia (el diagnóstico, la invisibilización de mi persona, la omisión de los estresores de contexto, la invisibilización de las violencias que estoy padeciendo, la institucionalización, la pérdida de derechos civiles, etc)”.
No es extraño que, en estas circunstancias, se produzca una fractura que les permita que la violencia sufrida quede relegada a esa pequeña cajita negra que todos tenemos en la mente, y a la que relegamos las experiencias que son inasumibles o que no podemos sostener para preservar la satisfacción de algunas necesidades básicas. Pero esa información prevalece, y ocasionalmente puede emerger como un torrente cuando el peligro ha pasado, cuando esas necesidades están cubiertas o, o que me interesa ahora, cuando el cuerpo adulto prioriza la protección de sus seres queridos —especialmente a las hijas o hijos— respecto a la propia defensa.
Entonces es cuando nos encontramos con este curioso fenómeno: mujeres —sobre todo mujeres— que “agradecen” al sistema de salud mental que les haya apoyado, sostenido e incluso “curado”, pero que ni de coña aceptan que sus retoños vayan al psicólogo o sean atendidos por un psiquiatra. ¿Y qué es lo que solemos hacer con esto los servicios sociales? Pues rectificar con nuestros informes que están como un silvo y presionarlas para “tomar la decisión correcta” —olé nuestros co*ones— sin entender que sólo están tratando de proteger a los suyos de una violencia que es real y ahora vuelve a ser una amenaza.
Pero, a ver, Gorka, ¿no nos ibas a hablar tú sobre el acoso escolar? ¿Qué andas contándonos esto?
Pues tiene mucho que ver, aunque a priori no lo parezca.
Porque, al igual que estas personas, la peña que debe responder al acoso escolar, tanto en las escuelas, en los centros médicos, en los servicios sociales, en las familias o en los grupos de iguales, también están expuestas al trauma —en este caso, en gran medida a lo que llamamos “trauma vicario”— y a la disociación. E intuyo que este fenómeno explica, en gran medida, por qué no se hacen bien las cosas.
Partamos de una idea: es mucho más probable que, a lo largo de nuestra vida, hayamos pasado más tiempo en el lugar de los agresores que en el de las víctimas. Claro, hay excepciones, y ya veremos que estas personas son, probablemente, las únicas que suelen estar emocionalmente bien situadas para acompañar este tipo de procesos. Ya sé que j*de aceptarlo, pero estoy convencido de que, en más de una ocasión, has acosado escolar, laboral o familiarmente a miembros de tu grupo, de manera directa —atacando y/o difamando—, o de manera indirecta —formando parte de la mayoría silenciosa y/o omitiendo el deber de socorro—. ¿Verdad?
Venga, no me niegues la evidencia.
La movida es que no sólo se sufre trauma cuando uno está en el lugar de la víctima, no señora, sino que nuestro sistema nervioso autónomo también queda afectado cuando estamos en el lugar de las o los perpetradores. Es decir, cuando ejercemos daño a los demás y, especialmente, cuando sentimos que no hemos podido evitarlo, que nos hemos dejado llevar por la presión de grupo, que ponemos por delante algún privilegio, o que hemos priorizado nuestra propia seguridad a la de la persona que estaba en un lugar más vulnerable.
Todas ellas cosas muy j*didas pero también muy humanas.
En esos casos, también nos protegemos a través de procesos disociativos. Y nos decimos que son bromas, que no es para tanto, que la víctima exagera o que la abuela fuma en pipa. Pero no sólo se trata de excusas, sino de procesos complejos en los que nos negamos la realidad a nosotras y nosotros mismos, relegándola a esa cajita negra en la que está todo eso no toleramos. Pero esa información no desaparece. Sólo espera el momento oportuno para condicionar nuestra respuesta somática (sistema nervioso autónomo) y protegernos.
Y eso, amigas y amigos, es lo que tantas veces pasa cuando los adultos tenemos que proteger a la infancia que sufre acoso escolar. Muchas veces empatizamos más con el agresor que con la víctima, porque hemos estado más en el primero de los lugares que en el segundo. Y la amenaza aquí es una culpa y una vergüenza fulminantes, que son, justo, lo que hemos relegado a la parte más oscura del bosque del subconsciente, y que emergen sin control en cuanto nos llega información de los padres o madres, educadoras, trabajadoras sociales, instándolos a hacer algo al respecto.
Pero, claro, si nosotras y nosotros —perpetradores— hemos sido las y los acosadores, los bullyies que han tenido que sobrevivir y preservar su dignidad mirando hacia cualquier lugar en vez de hacia la vergüenza y la culpa, seguramente nos coloquemos en el mismo lugar a las personas que han hecho sufrir —a veces, hasta la fractura— a la víctima, evitando el contacto con ese tipo de emociones.
Nos identificamos con las y los agresores, y les protegemos desde nuestro lugar de poder y privilegio justo de las emociones que pueden ayudarles a cambiar su relación con lo que han hecho. Y, aunque apliquemos los portuculos —esa burocracia rancia que principalmente protege el puesto de trabajo de mandos intermedios—, nunca lo haremos con la diligencia o la sensibilidad que las víctimas merecen, evitando la justicia que también nos impondría el mismo tipo de consecuencias o sanciones a nosotras y nosotros.
Y esto, chavalas y chavales, por mucho que escueza, es clave. Basta ya de hablar del trinomio de acosadores, acosados y observadores —y sus correlatos femeninos—: es la forma que tenemos el mundo adulto de escurrir el bulto. Porque, cuando decimos que el problema está generado por el acosador y los observadores, lo que hacemos es evitar poner la mirada en lo importante: que los adultos, en este mundo de mie*da y sin remedio, nos hemos colocado en más ocasiones como agresores, que como víctimas. Que en las organizaciones, al igual que en las familias y en los grupos de iguales, también existen una serie de lealtades invisibles que, en caso de no cumplirse, se sancionan con la excomunión y el destierro simbólico, y que, en determinados entramados de significados, incluso se tolera y premia este tipo de violencias.
Porque, no nos engañemos, en casi todas las organizaciones —escuelas incluídas— se ejerce acoso laboral, en mayor o menor grado. Por lo que la pregunta se hace sola: ¿en qué condiciones están estos equipos para defender a las víctimas cuando ellos mismos las están victimizando?
Luego pasa como le pasó a una familia cercana. Que se quejan de las agresiones que sistemáticamente sufría su hijo, y la escuela les responde así, sin vaselina, que lo que pasa es que es un niño muy apocado y que tienen que enseñarle a defenderse.
Dicho esto, sólo se me ocurre decir que menos mal… menos mal que en algunos equipos todavía hay personas que han sufrido como víctimas, y han hecho el trabajo personal que les tocaba. Aunque en ocasiones también hayan ocupado el lugar de los agresores, son tristemente las únicas que están en condiciones de acoger el sufrimiento de esta infancia triplemente vulnerada: por los agresores, por los que callan, y por un mundo adulto que se identifica con los violentos, a los que siente mucho más cercanos.
—
Gorka Saitua | educacion-familiar.com