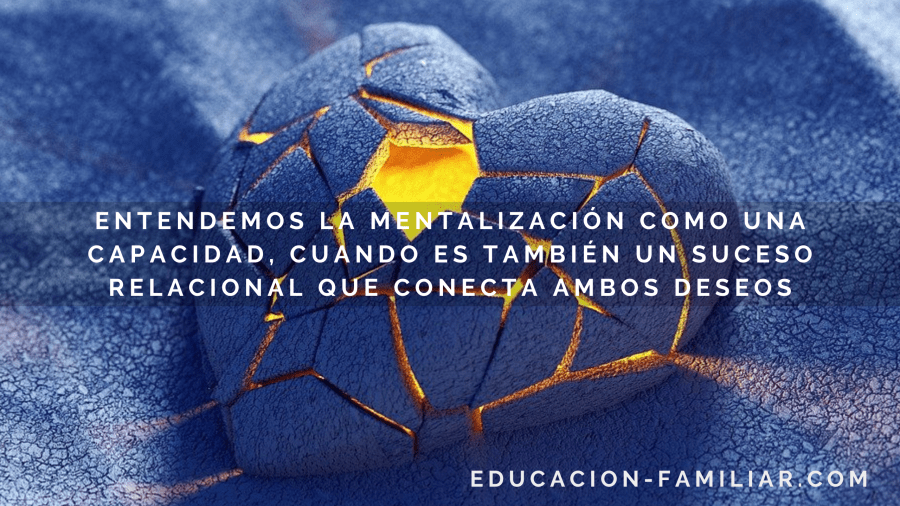«El cuerpo comunica lo que no se puede traducir al lenguaje simbólico o al código de las palabras; o lo que las personas a las que está dirigido el mensaje no pueden recibir con la intensidad y el aprecio que esta experiencia implica.»
Cuando una niña o un niño se queda sin palabras, probablemente nos esté indicando —sin saber y sin querer— el camino para ayudarle a flexibilizar o superar el síntoma.
Tate atenta o atento.
Puede tratarse de un silencio que ella o él pueda anticipar, en plan, madre mía, no sé qué me pasa, o puede tratarse de un bloqueo que le asalte de manera sorpresiva, como si de repente no tuviera la posibilidad de comunicar una realidad que daba por sentada. Pero en ambos casos, la ausencia de un significante que pueda comunicar su experiencia, podría ser una de las razones que obliguen a su cuerpo a comunicar lo que no puede decir mediante el recurso del lenguaje, es decir, desarrollando un síntoma.
«El cuerpo comunica lo que no se puede traducir al lenguaje simbólico o al código de las palabras; o lo que las personas a las que está dirigido el mensaje no pueden recibir con la intensidad y el aprecio que esta experiencia implica.»
Porque, ¿qué convierte a una experiencia humana en algo real y, por tanto, manejable?
En primer lugar, poderla sentir en el cuerpo. Cosa que no siempre pasa. Por ejemplo, cuando las niñas o los niños están en estado de desconexión, o abrumados por procesos disociativos. En estos casos, la experiencia somática puede escindirse de la conciencia, de manera que, aunque haya impactado a nivel somático-corporal, puede que haya partes de la persona que no se percaten de ello.
En segundo lugar, poder simbolizarla o traducirla a palabras. Si la niña o el niño nos habla de una “electricidad”, una “bola en el pecho”, de que le “arde la cabeza” o lo que sea, ya tiene mucho camino ganado porque, al visualizar su emoción, ésta se vuelve algo que puede tener sentido y, por tanto, comunicarse a otros mediante las palabras.
Porque no se puede comunicar lo que, para uno, carece de significado, o se siente como una experiencia inusual o específica de uno mismo. De ser así, se temería que sea sancionado como irreal, o lo que es lo mismo, atribuyendo locura. Por eso, al simbolizarla y traducirla a palabras, la persona no sólo la siente como algo abarcable, limitado y con sentido, sino que prácticamente transmuta en deseo de expresión, al poder conectar con el deseo del otro de abrazar su experiencia.
Y es que la mentalización puede verse como una capacidad, y también como un acontecimiento relacional que comunica y liga con ternura al menos los deseos de dos personas separadas por un abismo comunicativo.
Llegados a este punto, lo que hasta ahora había sido una experiencia íntima, se convierte en algo social, es decir, que puede tener valor para el grupo al que se pertenezca. Y es este valor, sentido, basado en el deseo del otro de cuidar con ternura lo que es común, lo que permite que una o uno de el salto hacia la comunicación —permitidme la metáfora— sin colchoneta.
La comunicación humana es tan compleja, que lo extraño es que se produzca de manera satisfactoria para las personas implicadas en ella.
Porque la comunicación siempre implica un riesgo: el riesgo a que el otro la invalide, y por tanto, de conectar con la profundidad del vacío que se abre paso, como una soledad líquida, que amenaza con expandirse por el cuerpo, devorando todo, absolutamente todo, en su camino.
Porque no somos nada sin una comunicación efectiva que convierta en real nuestra experiencia y, con ella, a nosotras o nosotros mismos, como sujetos con una identidad sólida, amparada en lo que, para bien o para mal, nos remueve por dentro, movilizándonos en esta escena.
Si no te lo crees, mira lo que pasa con las niñas y niños cuyo deseo no ha sido debidamente recogido. Una infancia a la que, sin suerte, se les coloca etiquetas diagnósticas, con suerte, se le atribuye sufrimiento, pero rara vez se ve que su síntoma implica un deseo que la desconsideración, saturación o la violencia del entorno ha interrumpido.
Por eso es tan importante que escuchemos el relato de nuestras hijas e hijos, no con ánimo de interpretar, de dirigir su conducta o de proponerles soluciones, sino brindándoles la oportunidad de comunicar, con sus propias metáforas y sus propias palabras, lo que les pasa a nivel del cuerpo, con otras personas, en su mente, o en su relación con el mundo.
Sosteniendo el silencio incómodo, hasta que puedan comunicar no sólo lo que duele, sino lo que desean que pase en la dirección que macan sus tripas.
Permaneciendo en esa ausencia de palabras como un sostén, como un apoyo. No como salvadores o traductores de una intimidad a la que nunca, jamás, tenemos acceso. Aunque nos fascine la ficción de entender lo que les pasa —ojo al tema— mejor que ellas y ellos. Sólo ellos pueden y lo deben hacer, porque son los únicos testigos autorizados para escribir, ilustrar o vomitar —si se prefiere— su experiencia.
Con independencia de nuestra profesión, todas y todos lo hacemos francamente mal cuando —como suele ser habitual— estamos frente a una situación que nos angustia y queremos resolver rápido y pagando el mínimo precio.
Pero nadie puede conectar con el deseo sin transitar la falta de la que emerge el sufrimiento.
Esto es trágico y, a veces, tiene un final parecido al de Edipo arrancándose sus propios ojos. Deseamos que nuestros hijos no sufran, pero sólo dejan de sufrir cuando les permitimos sostenerse ahí, hasta que puede traducirse en símbolos o palabras, y nosotros aceptamos con ternura y cariño todo —¡todo!— eso.
Hala, a cascarla.
Daros un gusto después de esto.
—
* Como ves, el artículo está inspirado en J. Lacan y su teoría, pero no puedo citarlo porque no lo he leído 🫣😅
—
Gorka Saitua | educacion-familiar.com