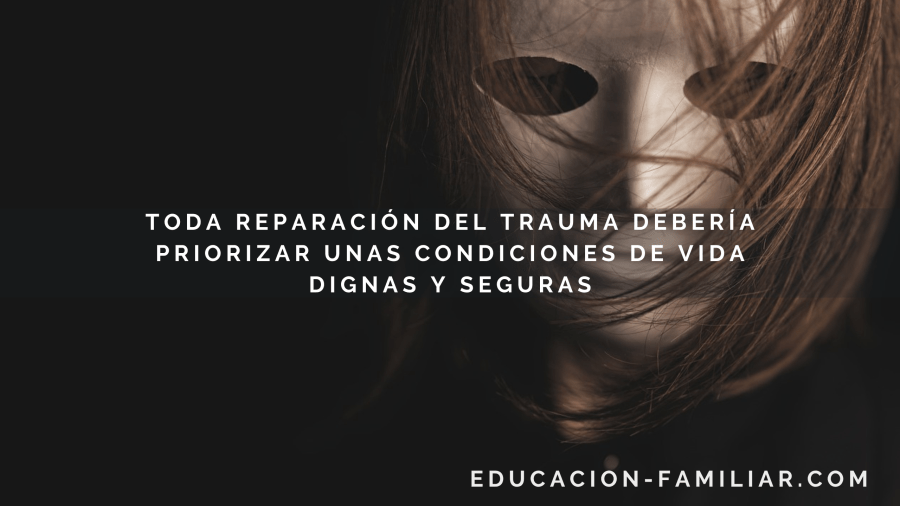[…] Sea como sea, con la salvedad, quizás, de las neurodivergencias, esta proliferación de etiquetas, diagnósticos de salud mental —algunos de los cuales por definición son crónicos, fíjate qué burrada— y explicaciones que atribuyen toda la responsabilidad a las personas, omite una idea fundamental: que la desorganización afectiva de las personas no está tan relacionada con la adversidad temprana como nos gusta presuponer, sino que depende mucho más de la calidad de las relaciones y de los apoyos que puede disfrutar una persona en ese preciso momento. […]
No es extraño que supuestos “profesionales” sugieran determinados diagnósticos o explicaciones con la perversa finalidad de alargar los procesos.
De basura está el mundo lleno.
La proliferación de etiquetas diagnósticas y pseudodiagnósticas está al orden del día. Conviene a las farmacéuticas, que hacen su abril empastillando al mundo, pero también a los profesionales del acompañamiento educativo, sanitario y/o social que, en ocasiones, tienen diferentes intereses para prolongar la estancia de las personas en sus servicios, o para escurrir el bulto y atribuir a las personas afectadas una responsabilidad que debería asumir el contexto.
Esta mala práctica es tolerada —y hay quien dice que incluso promovida— por los colegios profesionales, cuya principal vocación no es promover una atención de calidad a las personas que sufren, sino ahondar en un corporativismo profesional flagrante.
Sobre esto pueden hablar bien claro, por ejemplo, las personas afectadas por una mala praxis en terapia —que no son pocas—, que han salido más jodidas de los que estaban del proceso, y que no cuentan con mecanismos eficientes para denunciar o cuestionar públicamente a las personas que, a veces a sabiendas, les han causado tanto daño. Sencillamente, el colegio profesional se pondrá una y mil veces a favor del que paga la cuota, y si la persona recurre a otras instancias (superiores o no) siempre será la palabra de una persona “que no está bien” contra un imponente título universitario.
Los servicios sociales, aunque no cobramos más por acumular casos —bueno, a veces sí, investiga cómo se gestionan las subcontratas—, también tenemos interés en prolongar los procesos. Ya sabes, eso de que “hay que redirigir la demanda” para alcanzar mayores cotas de profundidad y “beneficiar” a las personas. Por eso, en el mercadillo de las formaciones y los modelos, nos solemos decantar por los que pueden identificar el “daño profundo”, tales como la teoría del apego, sobre el trauma, o basados cómo se constituyen los famosos “trastornos de la personalidad”, entre otros.
Modelos, todos ellos, que me gustan y que he estudiado, pero que, cada vez, soy más consciente de que cumplen una función no demasiado transparente ni limpia en el contexto de la intervención psicosocial, entre otras cosas, porque muchas veces son la excusa perfecta para meter a las personas afectadas en un embrollo de la hostia. Un embrollo que tiene mucho que ver con atribuir la responsabilidad en exclusiva a las personas que sufren, sin considerar suficientemente los estresores y las múltiples violencias que están padeciendo.
Porque, claro, reconocer y considerar todo eso implicaría necesariamente un esfuerzo más profundo por parte de las administraciones públicas y las empresas contratadas, no sólo para adaptar los recursos de que disponen, sino para modificar las condiciones estructurales que obligan a tantas personas a sobrevivir en la indignidad y la miseria. Y cuestionaría, de raíz, muchas de las medidas de protección que ya se han tomado, al reconocer que no existe —ni existirá jamás, salvo contadas excepciones— una relación causal entre lo que los progenitores hacen y dejan de hacer, y el sufrimiento crónico y severo que puede padecer la infancia.
Sea como sea, con la salvedad, quizás, de las neurodivergencias, esta proliferación de etiquetas, diagnósticos de salud mental —algunos de los cuales por definición son crónicos, fíjate qué burrada— y explicaciones que atribuyen toda la responsabilidad a las personas, omite una idea fundamental: que la desorganización afectiva de las personas no está tan relacionada con la adversidad temprana como nos gusta presuponer, sino que depende mucho más de la calidad de las relaciones y de los apoyos que puede disfrutar una persona en ese preciso momento.
Que no digo yo que la adversidad temprana no tenga un peso. Pero, incluso aceptando esa premisa, es evidente que prácticamente toda afectación del sistema nervioso y todo trauma (simple y complejo), tiene en su origen diferentes formas de violencia, muchas de las cuales, están íntimamente ligadas a un contexto ecológico profundamente inseguro. Por tanto, toda reparación del trauma o similares —ojo con esto— debería implicar unas condiciones de vida nuevas, gratificantes y libres de peligros, estresores abrumadores y amenazas.
No os hacéis ni idea de la cantidad de gente a la que se le atribuye trauma o trauma complejo, y lo que les desestabiliza es tener que criar solas, en una sociedad que promueve el mito de la “madre coraje” para mantener a las mujeres en unas condiciones de exclavitud, ancladas a los cuidados, sometidas a todos los hombres, en su conjunto.
Idos a la mierda.
Porque invitar a una persona a tratarse cuando sus condiciones de vida siguen manteniéndola en hiperalerta, bloqueo o colapso, es decir, empujándola al fracaso, es una forma de maltrato institucional terrible, que o nadie ve, o a nadie le importa un pimiento. Quizás, porque lo importante, en el fondo, no es que la peña mejore, deje de sufrir o se sobreponga a unas condiciones de vida desfavorables, sino mantener el sistema que nos da de comer a tantas y tantos profesionales, y a nuestras familias.
Ojo con cuestionar eso.
Porque, mientras tanto, estamos atendiendo a un montón de familias que, en algún momento del proceso, empiezan a tener la sensación de que “no reconocen a sus hijas e hijos” o “no se reconocen a sí mismas”, porque la valoración profesional es profundamente discordante de su experiencia diaria. Y éste suele ser uno de los indicadores más claros de negligencia y mala práctica profesional, a saber, que la peña sienta que sus explicaciones sobre lo que está pasando carecen de valor, porque un profesional ha dicho otra cosa estando por encima. A veces, ya sabes, por intereses perversos ocultos tras una carita amable. Y, en consecuencia, que se resienta el vínculo. Porque esa sensación de “te miro y no sé quién eres” es de las peores cosas que les puede pasar a una madre o un padre de familia. Es un empujón a un modelo de colapso del que hay difícil salida.
¿Te ha pasado?
Si es así, recuerda que probablemente no estés desbarrando. No, repito. Casi seguro que es tu cuerpo advirtiéndole de que probablemente estés con un profesional de mierda, o en un entorno en el que no se dan las condiciones mínimas para que nadie pueda ayudarte como te mereces. O en una situación horrible sin aparente salida.
Nadie debería llegar nunca a mirar a su hija o hijo sin reconocerlo. Nadie se debería observar sin entender nada.
Se hace urgente la incorporación de una deontología profesional valiente que cuestione las estructuras económicas y de poder en las que todas y todos estamos inmersos.
Y, coño, un puñetazo en la mesa.
Y que tiemblen los informes que hemos hecho.
—
Gorka Saitua | educacion-familiar.com