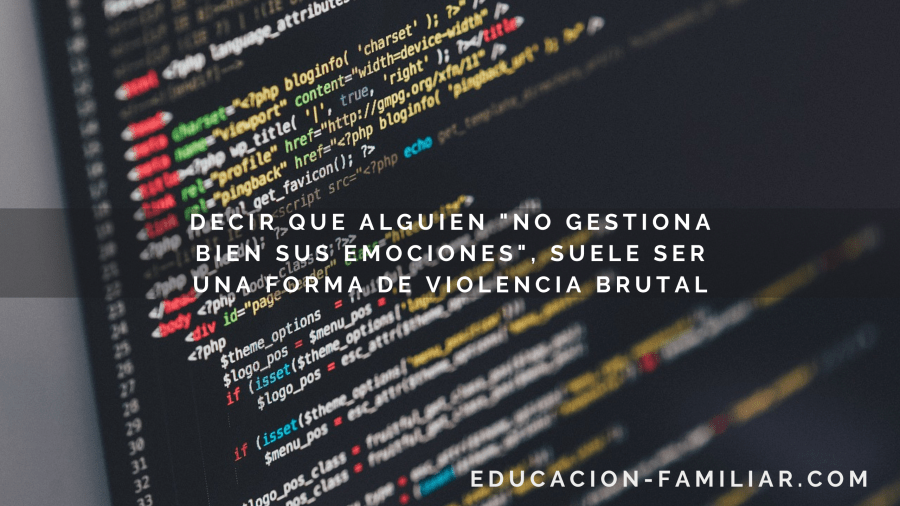[…] Lo que no consideró esta profesional fue la ecología relacional en la que estaba inmerso Josu, ni la función que su síntoma podía desempeñar a medio y largo plazo, como una narrativa que aspira a desarrollarse. […]
Decir de alguien que “no gestiona bien sus emociones”, suele ser una forma de violencia brutal.
Con 16 años, Josu llegó a una conclusión: era una mierda de persona. La orientadora del centro escolar dictaminó que no procesaba bien las emociones y que tenía muy baja la autoestima, derivándolo a un tratamiento psicoterapéutico al que no se adhirió.
Lo que no consideró esta profesional fue la ecología relacional en la que estaba inmerso Josu, ni la función que su síntoma podía desempeñar a medio y largo plazo, como una narrativa que aspira a desarrollarse.
Josu vivía con un padre ausente y una madre sobrepasada por la responsabilidad de la crianza, que hacía esfuerzos sobrehumanos para que su marido aligera el peso que soportaba y la presión. Pero, cuanto más le reprochaba al padre que no se hacía cargo, más huía éste, dejando al pequeño la sensación de que, para él, carecía de valor. Además, en ausencia del padre —por el que el adolescente sentía admiración— la madre descargaba su furia sobre él, identificándole con el otro miembro de esta coalición intergeneracional.
En este contexto, Josu recibía un doble mensaje. De parte de su padre, “no eres suficientemente bueno para que permanezca junto a ti” y, de parte de su madre, “eres insuficiente porque me haces sufrir”.
A todo esto, se añadía el hecho de que Josu había sido marginado por su grupo de iguales. Había perdido su respeto y el estatus, quedando en ese limbo cruel en el que quedan muchos adolescentes obligados a pertenecer a un grupo que les humilla y rechaza, porque no tienen otra opción.
En los estudios, las cosas no le iban mejor. Había suspendido prácticamente todas las asignaturas, y los profesores pasaban de él, dándole por perdido, considerándolo un alumno anodino y gris.
Mirara donde mirara, Josu recibía el mismo mensaje: no era valioso, no era suficiente, y no había nada llamativo en él. No es de extrañar que el síntoma que desarrollara fuera coherente con esta situación. Ser “una mierda de persona” era lo único que se podía creer.
Pero todos los síntomas tienen, además de lo inmediatamente visible, una aspiración vital. Y no es extraño que ésta tenga algo que ver con la preservación del sentido de agencia y la dignidad.
Decir de uno mismo que es una mierda y rechazar el tratamiento terapéutico, pueden parecer actitudes tóxicas y pasivas, y es habitual que las y los profesionales luchen contra algo así, pero, desde la perspectiva del que sufre, pueden tener un sentido más amplio y positivo, facilitando una proyección hacia el futuro que, de otra forma, quizás no podrían tener.
Porque lo que no era tan evidente es que, cuando Josu aceptó que era “una puta mierda” estaba creando las condiciones para ser autónomo e independiente. Porque, si soy una mierda, os podéis ir todos a tomar por el culo, coño, dejadme en paz.
Y en ese “idos a la mierda”, Josu pudo empezar a explorar el tipo de persona que le gustaría ser. Primero, a través de películas de superhéroes, luego, explorando lecturas de su interés. Y, cuando empezó a hacer esfuerzos para diferenciarse y construirse a sí mismo según modelos diferentes a los que profesaban sus iguales, empezó a hacerse visible a los ojos de los adultos.
El primero que se dio cuenta de que igual había algo maravilloso en ese chaval tímido que trataba de pasar desapercibido, fue su profesor de matemáticas, una asignatura que, curiosamente, siempre se le había dado mal. Este profesor habló con el resto del claustro, defendiendo que ese chaval apagado y triste tenía mucho que aportar.
Nadie le creyó hasta que Josu mejoró radicalmente el desempeño en esa materia, una materia que —lo sabía ahora, gracias a las tutorías con el profe avispado— era una herramienta clave para desarrollar el criterio propio y la autonomía del pensamiento, justo lo que necesitaba para sentirse con valor en ese contexto relacional.
Y el adolescente que se sentía una mierda empezó a tener otras experiencias, no sólo con los números, sino también con la filosofía, la política, y cualquier cosa o materia que exigiera autonomía de criterio. Y, poco a poco, esa autonomía empezó a rellenar los agujeros: si podía hacer algo por el mundo igual es que no era una mierda más grande y, si además otros lo valoraban y reconocían, podía empezar a creerse que tenía algo de valor.
Decidme, ahora que sabemos todo esto, que Josu gestionaba mal sus emociones. Y, si os sobran huevos, decírselo a él. Porque, amigas y amigos, hacer este tipo de afirmaciones sin tener en cuenta el contexto y los retos a los que una persona se tiene que enfrentar, es otra forma frecuente de violencia institucional: se responsabiliza al individuo de los problemas relacionales y estructurales que tiene que enfrentar, además de alejarle de la única (o únicas) narrativa en la que puede confiar para revertir si situación.
Porque, ¿qué habría pasado si Josu hubiera seguido el tratamiento propuesto? ¿Ese tratamiento orientado a que le suba la autoestima y a que gestione mejor su mundo emocional? ¿Dónde habrían quedado sus esfuerzos, sus resistencias, sus valores y los únicos significados en los que él podía creer?
Cuidado con las valoraciones profesionales que excluyen en contexto relacional, narrativo y estructural.
Todas y todos tenemos el derecho a seguir el camino que han iniciado los síntomas que las y los profesionales dicen que “padecemos”, cuando, en realidad, son ajustes maravillosos que nos ayudan a sentir esperanza, protagonismo y que somos personas con valor.
Recordad que un síntoma es, más que algo llamativo, el inicio de una historia por escribir.
Dejémoslos en paz.
Gorka Saitua | educacion-familiar.com