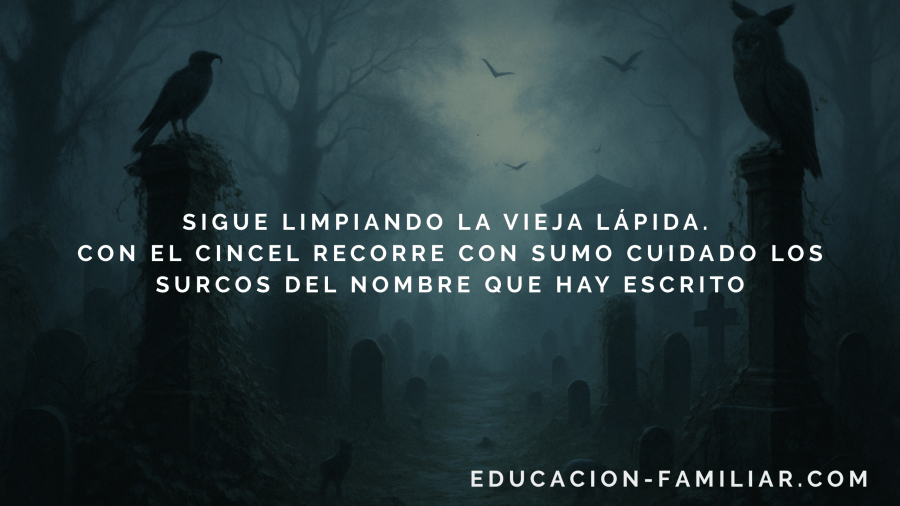[…] A pesar de lo tétrico del escenario, no siento nada de miedo. Es más, estoy profundamente agusto en esta soledad, como si dispusiera de todo mi tiempo. Es como si por fin tuviera un lugar adecuado para el recogimiento. […]
Es de noche y estoy en un viejo cementerio. Entre la neblina se cuelan las siluetas de tumbas antiguas, llenas de musgo, vegetación, polvo y tierra. Algunas están completas, pero otras se ven estropeadas, con sus pedazos diseminados por el suelo.
Entre las sombras corretean alimañas. Trato de afinar la vista y determinar de qué animales se trata, pero sólo logro ver pequeñas sombras que se deslizan inquietas por el suelo, con sus ojitos y colmillos que brillan reflejando la luz de la luna.
Miro hacia el cielo, pero no la veo. Me sorprende no encontrarla, porque hay cierta claridad que me permite recorrer el terreno y reconocer sus formas. ¿Dónde está la fuente de luz que permanece oculta?
A pesar de lo tétrico del escenario, no siento nada de miedo. Es más, estoy profundamente agusto en esta soledad, como si dispusiera de todo mi tiempo. Es como si por fin tuviera un lugar adecuado para el recogimiento.
Camino por un sendero, disfrutando del espectáculo. La temperatura es agradable, fresca pero tolerable. Típica de una noche de verano en el norte de la península ibérica. Miro a mi alrededor, y veo observo que hay sombras que vuelan. No sé si son aves rapaces nocturnas, murciélagos u otra cosa, pero tengo la impresión de que me observan con curiosidad y que me siguen.
Por mucho que camine, no veo el final del camposanto. ¿Tendrá límites? Algo me sugiere que, por mucho que avance, nunca llegaré a un seto o una valla que lo enmarque. Empiezo a sentir en mi interior que verdaderamente se trata de un espacio infinito, y eso llama poderosamente mi atención, relajando más si cabe el interior de mi pecho.
Al sentir esa apertura, veo aparecer entre las tinieblas un enorme mausoleo de estilo neoclásico, que se yergue formidable, magnífico, entre las tumbas modestas. Llama mi atención, pero me siento más atraído por las lápidas roñosas, estropeadas y sumidas en el tiempo.
Me viene a la cabeza cierta calma, y con ella —no sé muy bien si antes o después— un pensamiento: aquí vamos a venir a parar todos, sea cuales sean nuestros logros, sean cuales sean los bienes que hayamos acumulado. Y me gusta esta forma de justicia que, quizás, sea la única que verdaderamente nos queda.
Miro hacia la izquierda, y observo una figura humana. Es de estatura promedio, porte masculino, hombros anchos y lleva ropa marrón vieja, sucia, rasgada y desaliñada. A pesar de su aspecto descuidado, y del lugar en el que estamos, no me provoca ningún miedo. ¿Qué hará este hombre —si eso es lo que es— en este lugar tan remoto? Veo que tiene el rostro marcado por multitud de arrugas, como si hubieran pasado por él todos los estragos del tiempo. Está agachado, trabajando en la tierra, ¿qué es lo que está haciendo?
Me acerco a él con respeto ceremonial. Algo me dice que tiene entre manos una tarea de gran importancia. Me coloco de cuclillas, a su altura, pero ni siquiera me mira. Está trabajando sobre una lápida, con un cincel y un cepillo, quitando el musgo, la suciedad y la tierra.
—¿Qué haces? —me atrevo a preguntarle, pero él sólo fija la mirada en mí, sin decir nada. Al instante me percato de que es mudo. No puede hablar. Sigo observando.
Él baja otra vez la mirada, y sigue limpiando la vieja lápida. Con su cincel recorre los surcos que constituyen las letras del nombre que hay escrito. Son caracteres góticos, antiguos, pero no alcanzo a leer el nombre del cadáver que descansa bajo esa tierra. ¿Quién será? ¿Qué tiene de especial esta tumba?
Siento una gran ternura hacia él. Me parece una tarea magnífica: guardar y cuidar del nombre y de la dignidad de los que lo han perdido todo. Una tarea que, quizás, no termine nunca, dadas las dimensiones del tétrico escenario. Así que uso mis manos para ayudarle en la tarea. Arranco con los dedos un puñado de musgo.
El Guardián de los Desposeídos me aparta la mano con aspereza, y me clava la mirada. No hace falta que hable para sentir lo que dice: “así no, imbécil”. Pero, a pesar de la rudeza de sus formas, sigo sin sentirme en peligro. Tengo claro que no hay violencia hacia mí en su gesto, sino, tan sólo, el deseo de cuidar de su trabajo. Un trabajo que debe hacerse de una determinada manera, más ceremoniosa.
—Entiendo… —le digo—. Yo también trato de cuidar la dignidad de las historias humanas, porque el tiempo tiende a la corrupción y al olvido —él se para a escucharme, y presta atención mirándome a los ojos. Su expresión se relaja—. No siempre lo hago bien, pero creéme que lo intento.
En ese momento, toma mi mano con firmeza. Me guía para hacer la tarea con precisión arqueológica, y con un cuidado exquisito. Pongo todo mi interés en hacer lo mejor posible este trabajo, pero, por mucho que me esfuerce, no puedo quitarme de la cabeza que, lo que hago durante la vigilia es, en comparación, una tarea tosca y burda.
Nada como esto.
El Guardián de los Desposeídos sigue sin hablarme. Tampoco hace ninguna falta. Mientras le ayudo con toda mi delicadeza y, aún así, sintiéndome profundamente torpe, pienso en que proteger la dignidad de las personas implica una actividad y un compromiso somático, profundo, que va mucho más allá de las palabras. Quizás por eso ese personaje no habla. Quizás sea una forma de reivindicar la profundidad de lo que acontece en la intimidad de nosotros mismos, sin que pueda presumirse en la relación con el resto de personas.
Sin que interfiera el ego.
La tumba ha quedado impoluta. El Guardián se ha levantado y se desplaza lenta y pesadamente hacia otra que está a unos cincuenta metros. Le sigo fascinado, sabiendo que estamos creando una relación de complicidad que seguramente le lleve a enseñarme más cosas de ese espacio tan lúgubre y maravilloso.
No sé de dónde ha sacado la pala, pero está excavando. Se escucha cómo el metal choca contra la madera hueca. Sigue apartando la tierra. El ataúd chirría cuando lo abre. Me acerco con cuidado. Dentro de él hay un esqueleto humano desvencijado, vestido con un frac, en cuyo bolsillo del pecho todavía se atisban, secos, los pétalos de lo que antaño seguramente fue una rosa roja.
Como si de la cosa más natural se tratase, El Guardián recoloca los huesos en la tumba. Acomoda el traje con cuidado y cariño. Cierra el ataúd y vuelve a enterrar al muerto. No le digo nada para no perturbar su tarea, pero pienso en cuánto amor tiene que haber en él para hacer algo como eso. Porque nadie, jamás, se va a percatar de su esfuerzo. Ha tratado el cuerpo del difunto con un cariño sobrecogedor, como si de un familiar suyo se tratase.
Verdaderamente es El Guardián de los Desposeídos, de los que ya no tienen nada, ni siquiera el recuerdo.
Me distraigo un momento en mis pensamientos y observo que El Guardián está abriendo otra tumba. Ahora sí, el hedor a podredumbre invade el aire. Giro la cabeza, y siento una arcada. Me apoyo en un tronco, y clavo en él, de nuevo, la mirada. Ha abierto el sarcófago, y de él salen millares de gusanos, gordos como los dedos de una mano adulta. Rápidamente se dispersan en otras direcciones, reptando por el suelo y ocultándose por los arbustos.
¿Para qué ha hecho esto?
Pienso que liberar a los gusanos es un acto de amor profundo hacia los muertos y hacia esos bichos, porque los gusanos se alimentan de la podredumbre, es decir, de lo turbio e indecoroso que hay en las personas y en sus historias. Y liberándolos, El Guardían facilita que sigan haciendo en otro cuerpo, en otra muerte, su trabajo, que es dejar los huesos impolutos para honrar debidamente las memorias de los olvidados y los fallecidos.
A fin de cuentas, la dignidad no se preserva con las historias que las personas se contaron sobre ellas mismas, ni sobre los suyos. Historias demasiadas veces cargadas de dolor y de miedo, que subyugan el amor, la dignidad y la justicia por los que lucharon con fervor, aún perdiendo la maldita guerra.
El Guardián, ahora, se dirige al mausoleo gigante. Y yo voy tras él, como un cachorro sumiso que desea algo de sus sobras. Se para, y lo mira con desdén.
La construcción está impoluta. Tras las columnas, se observa un mármol brillante, precioso, y un enorme crucifijo. Me llama la atención este último detalle, como si no cuadrase en este contexto. Miro al suelo, y veo que la vegetación no llega a la construcción, como si hubiera una barrera de tierra infranqueable entre la naturaleza y el edificio.
El Guardián hace un gesto de desdén, depreciativo, y continúa su camino. Algo que dice que no es él quien cuida de ese espacio. Que seguramente es preservado por otra entidad, con otras intenciones. Sea como sea, esos muros no permiten tan fácil acceso.
Divago con la mirada y no lo veo. Al parecer, le he perdido la pista. Camino un rato por los alrededores y, cuando estoy a punto de cegar en mi empeño, veo aparecer la figura de El Guardián de los Desposeídos entre la neblina. Los mismos gusanos que antes había liberado ahora suben por su cuerpo, ocultando su figura. Poco a poco, se recolocan en sus manos, como una bola vibrante, que sostiene con expresión de éxtasis. ¿Qué está pasando?
Pasa el tiempo y los gusanos retroceden y bajan por sus piernas. En el lugar donde antes estaban empieza a vislumbrarse la figura de un bebé… Es un bebé desnudo, aparentemente sano, con las mejillas sonrosadas, que brilla en la oscuridad como si tuviera luz propia. El Guardián de los Desposeídos lo mece en sus brazos, con cariño y ternura, y me lo muestra con una sonrisa grave, tranquila.
—
Gorka Saitua | educacion-familiar.com