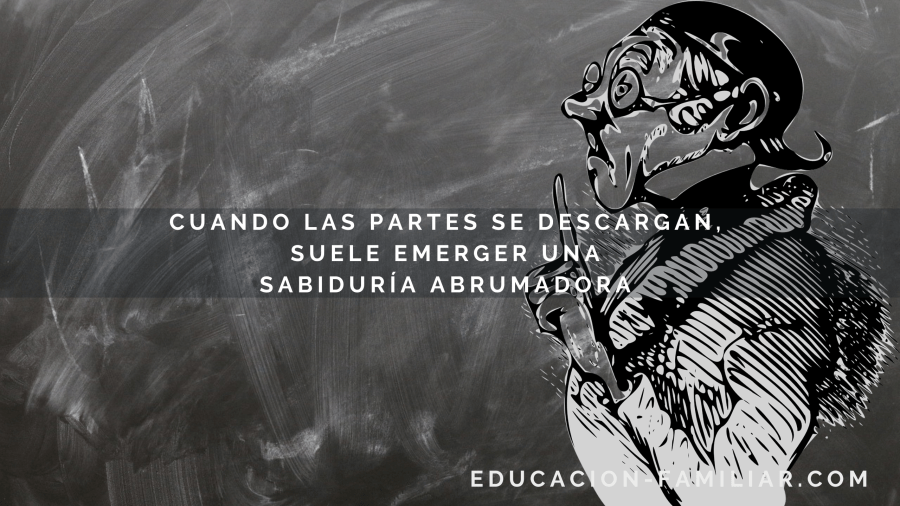[…] —Te imagino, te veo, como un profesor estricto —continúo—, con bata blanca, que levanta de manera amenazante una regla y que, curiosamente, me mira con orgullo. Creo que, para ti, he sido un buen alumno. […]
—Sé que no te he prestado mucha atención hasta ahora, amiga. Y, después de haberlo pensado un rato, creo que te debo una disculpa. Creo que sentía demasiada vergüenza para acercarme hasta ti. No me gusta nada verme como una persona capacitista, que está orgullosa de lo que su mente es capaz de hacer, pero que, también, es capaz de dejar a la altura del barro a la gente que no dispone de las mismas capacidades, maltratándola con su superioridad, atribuciones o indiferencia; seguramente restándoles dignidad y derechos.
Silencio.
—Te imagino, te veo, como un profesor estricto —continúo—, con bata blanca, que levanta de manera amenazante una regla y que, curiosamente, me mira con orgullo. Creo que, para ti, he sido un buen alumno. He hecho las tareas esforzándome mucho, y los resultados han sido buenos, así que me recompensas con tu mirada. No obstante, a mi alrededor, pudo intuir a otras alumnas y alumnos —¿serán otras partes mías, también?—, que no necesariamente reciben la misma mirada. De hecho, creo que se sienten abrumadas y cohibidas en tu presencia. Te tienen miedo.
Un leve gesto de asentimiento, sin emoción aparente.
—Me apetece pedir a esas otras partes que se marchen un rato a una habitación segura —sigo—, ¿podéis hacerlo? Prometo prestamos atención un poco más tarde, pero necesito estar a solas con este profesor estricto. Creo que, si llegamos a entendernos un poco mejor, puede ser beneficioso para toda “la escuela”.
Puedo ver como todas esas partes se levantan de sus pupitres y parten en silencio. Me quedo a solas en la clase con ese docente aparentemente tan altivo.
—Creo que te sueles manifestar aquí, en el pecho. Como una sensación de angustia que permanece y que, a veces, se hace tan dolorosa que ocupa todo el espacio de dentro. Te encarnas en esa sensación que, según parece, llevo toda la vida conmigo. Pero seguramente tuviste un comienzo. Me encantaría saber cuándo fue la primera vez que te sentí en mi interior. Creo que nos daría muchas pistas para saber qué estás protegiendo.
—Fue en el colegio. Tendrías unos 15 años —dice—. Coincide con la época en que empezaste a ir mal en los estudios. Cuando empezaste a ser consciente de los defectos físicos que tanto te han atormentado, y del escaso atractivo que tenías para las chicas y, por extensión, hacia el resto del mundo.
—Hostia. Ahora sí que lo veo. Fue una temporada horrible, ¿verdad? —digo—. Fue también cuando perdí a mi abuelo. La verdad es que me quedé prácticamente sin nada que me pudiera dar seguridad en el mundo, y con unos sentimientos de culpa y vergüenza tremendos. Trataba de no conectarme con ello, pero estoy seguro de que quería ser otra persona; alguien que tuviera algo, aunque sea sólo algo, de reconocimiento. Me recuerdo con fantasías de grandiosidad, de las que ahora todavía me avergüenzo.
—Necesitabas ser alguien, porque el mundo te lo había negado —continúa, ahora con ganas de hablar conmigo—. Literalmente te había llamado “escoria” a la cara, y partes de ti se lo habían creído. Y quizás no había otro camino aparte de un tremendo esfuerzo. Un esfuerzo orientado a restablecer tu dignidad, colocándote por delante o por encima de tus iguales, primero, con esas fantasías tan extrañas y, luego, a través del esfuerzo.
—Fue la temporada en la que empecé a nadar como un loco, ¿recuerdas?
—Claro que sí —afirma—. A eso me refiero. Necesitabas ser bueno en algo; saber que vales. Y además, tenías que liberar toda esa tensión que llevabas dentro, y reconectar con la sensaciones de vitalidad que habías perdido. Gracias a mí, mejoró tu figura, sentiste que no eras el último de la fila en todo —¿recuerdas eso de “la fila”?—, y empezaste a sacar pecho.
—“Sacar pecho”, ¡qué curioso! Justo donde te localizo en mi cuerpo.
—Creo que recuperaste la vitalidad y el orgullo que necesitabas, pero también te impuse un alto precio —responde este profesor que ya no parece tan estricto, sino mucho más amable y compasivo—: una lucha permanente contra un mundo que amenaza con subyugar, humillarte y devolverte a ese lugar tan oscuro.
—Pues no creo que sea así —le contradigo, pero no se pone a la defensiva—, te explico. Creo que esa carga la llevas tú, no yo. La prueba de ello es que sólo emerge en determinados momentos de mi vida. Y, ahora que lo veo así de claro, quiero agradecerte que hayas sabido y podido mantenerte al margen cuando no te necesitaba. ¿Cómo lo has logrado a pesar de toda la intensidad asociada a lo que hemos vivido?
—Creo que nunca he perdido del todo el contacto con la realidad, con el mundo externo. Y ¿sabes? Eso te lo tengo que agradecer a ti, porque nunca has luchado demasiado conmigo para relegarme a ese lugar tan oscuro.
—Es verdad. Durante mucho tiempo fuiste una parte con la que tenía una buena relación. Es ahora cuando se han complicado las cosas entre nosotros, ¿verdad?
—Cierto —me da la razón—. Hace, más o menos, cuatro años.
—Es que no me importa nada que me protejas a mí… creo que todavía te necesito. Pero me preocupa un montón lo que le puedas transmitir a Amara —confieso—. Cada vez que apareces, siento que le presionamos demasiado, que le ponemos retos que no son adecuados para el estado en el que se encuentra y que, al final, acaba sintiendo que no está a la altura conmigo. Como el sábado con las restas. Es como si yo le hiciera, de alguna manera, vivir el mismo modelo de maltrato que tanto daño me hizo: hacerla sentir “la última de la fila”.
—Es verdad eso. Yo también lo veo —me responde—. Pero, ahora que lo pienso, puedo reconocer que hay diferencias muy claras entre el momento en el que aparecí yo para protegerte, y el momento en el que está ella. Cuando aparecí en tu vida, como un aliciente, tú estabas en caída libre; mientras que ella, ahora, está en un proceso de recuperación. Seguramente se sienta orgullosa de lo que va logrando.
En este momento, me entra una gran congoja y se me saltan las lágrimas. Dedico un tiempo a conectar con ello.
—Me emociono —tartamudeo; parece que me disculpo.
Me dejo llevar.
—Madre mía, la puerta que me has abierto, amigo —reconozco y suspiro con fuerza—. Esto sí que no me lo esperaba. Me he dado cuenta, gracias a ti, gracias de verdad, gracias de corazón, de que el momento actual de Amara no se parece tanto al momento más bajo de mi vida, sino a cuando empecé a levantar cabeza, al encontrarme con mis verdaderos amigos…E incluso, al momento en el que comencé la universidad, y empecé a conectarme con que podía tener valor de manera natural, sin esfuerzo, porque sentía que me reconciliaba con mis intereses.
—¿Y puedes recordar cómo te fue en ese camino?
Del profesor estricto ya no quedaba nada… ahora era la compañía sabia, segura, amable, que siempre había necesitado.
—Pues me ha llevado a este trabajo, esta vida, y esta familia, a las que tanto admiro. Joder, siento como todo mi corazón se abre. Menudo peso me quito de encima. Respiro más profundo, más real. Es como si la presión cediera espacio al amor más sincero, hacia mí, hacia tí y hacia mi hija, a la que tanto quiero.
—Gracias.
—No, gracias a ti, “profe”. Tenemos que hablar más de estas cosas. Es increíble lo que puedes aportar a nada que te dé un poco de espacio, y te conceda tu sitio.
Lectura recomendada:
SCHWARTZ, R.C. (2015). Introducción al modelo de los sistemas de la familia interna. Barcelona: Eleftheria
Gorka Saitua | educacion-familiar.com