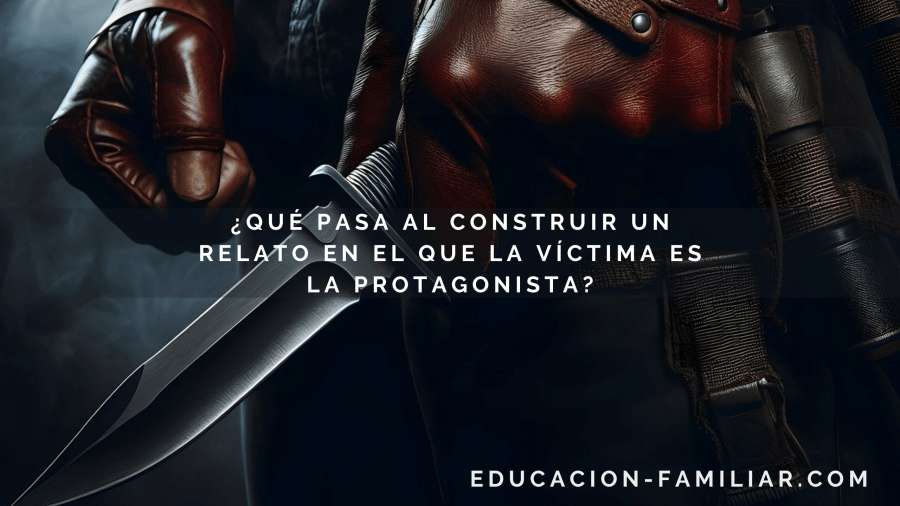[…] Pero, ¿qué pasa si cambiamos este esquema? ¿Qué pasa si, como movimiento clave, colocamos a la víctima como protagonista y la reparación como el final deseable? […]
Manejamos un concepto de violencia basado en la narrativa del delincuente.
Para que nos entendamos, hay un protagonista (el perpetrador o la perpetradora) que causa intencionalmente y desde una posición de poder daño a otra persona, normalmente priorizando sus intereses y beneficios sobre los del resto del mundo. Hay también una víctima, que opera de manera pasiva, en un segundo plano, como receptora de esa violencia. Y se presupone un resultado esperado, a saber, el castigo, que restituya el status, el honor, la justicia de la víctima, devolviendo a la persona violenta el daño que haya podido causar, estableciéndose el equilibrio en la metáfora de la balanza.
Es una narrativa adoptada del sistema policial y judicial, que, en este cuento que nos contamos, operan como el tercero del triángulo dramático: como el salvador que intercede a favor de la víctima.
Esta narrativa está bien —no seré yo quien la rechace, reconozco que cumple una serie de funciones en positivo—, pero no es la única posible. Y si sólo nos atenemos a esta forma de concebir la violencia, en la que el perpetrador es el único protagonista, es más que probable que obviemos las que ejercemos como figuras profesionales, es decir, como sujetos a los que el estado les ha otorgado ciertos poderes que operan por encima del interés de las personas a quienes acompañamos.
Porque, no nos engañemos, a las figuras profesionales nos interesa esta concepción de la violencia. Si la persona violenta es el maromo que golpea e insulta a su mujer, el pavo que se oculta en un portal con un pasamontañas y viola a una adolescente, o la mujer que destruye brutalmente la dignidad de sus hijos, nosotros estamos a años luz de todo esto. Vamos, que somos unos seres de luz, hagamos lo que hagamos.
Ya sabéis que nos flipa identificar a otros profesionales como negligentes o violentos. Es el mecanismo más viejo de protección para quienes ejercemos la violencia. Al identificar formas extremas de agresión, automáticamente nos exculpamos. «Yo no soy eso». Es lo mismo que hacemos los hombres para protegernos de las demandas más que razonables del feminismo. Al identificar a otros hombres como agresores, los únicos agresores, nos quedamos a gusto, y justificamos nuestros privilegios. Como si ser mínimamente decente sea merecedor de un premio. Pues en el terreno profesional pasa lo mismo. Exáctamente lo mismo: al poner la atención en las formas más extremas de violencia —y en determinados contextos lo tenemos a huevo—, automáticamente nos convertimos en angelitos, con un aro dorado en la cabeza, hayamos hecho lo que hayamos hecho.
Y todo esto se justifica, vertebra, enraiza en una narrativa sobre la violencia. En esa historia en el que la persona violenta es la protagonista, apenas aparece la que ha sido violentada, y todo se resuelve con la intervención de un salvador que impone un castigo, restituyendo, de alguna manera, el anterior equilibrio.
Pero, ¿qué pasa si cambiamos este esquema?
¿Qué pasa si, como movimiento clave, colocamos a la víctima como protagonista y la reparación como el final deseable?
¿Qué movida montamos con ésto?
Vivimos con la idea de que los conceptos tienen un único significado, codificado en el diccionario. Pero la realidad no es así. Compramos los conceptos en el mercadillo basándonos en nuestros propios intereses, una narrativa y una serie de metáforas que, a veces conectan con nuestra experiencia o nuestro deseo, y otras veces con lo que nos gustaría que nos pasara. Y, al final, los conceptos se construyen como una amalgama de significados, en la que participan las personas que tienen suficiente estatus, poder, como para ser escuchadas.
Sea como sea, todo cambia cuando colocamos a la víctima como protagonista. Es decir, cuando rescatamos la voz que entre el perpetrador y el salvador ha sido acallada. Y cuando entendemos que, más allá del castigo que, a veces es justo y necesario, necesita ser protagonista del proceso, restablecer su dignidad y, si se puede, recibir la reparación necesaria. Una reparación que, en la mayor parte de las ocasiones, no se produce al ver jodido al perpetrador, sino que necesita movimientos de todas las partes. Incluso cambios en la estructura relacional que permitió que esa violencia pasara de potencia a acto. Porque nadie es violentado cuando ocupa una posición de poder y va a ser protegido de inmediato.
Si ponemos la atención en la persona vulnerada, la cosa se nos complica. Si ponemos en valor sus respuestas defensivas o protectoras, va a haber muchas personas a las que salpique la mierda, entre ellos, a nosotras y nosotros, las figuras profesionales que, con toda la buena voluntad del mundo, la cagamos. Pero la cagamos desde una posición de poder que nos permite imponer nuestro relato, nuestras reglas de juego, y que nos permite justificar lo que comunicamos a través de las tripas —que reaccionan automáticamente en respuesta a lo que sentimos como peligro o amenaza— con los argumentos más falaces, muchas veces culpando o avergonzando a las personas a quienes acompañamos.
Y así, acabamos ejerciendo violencia con nuestras valoraciones y diagnósticos, con los informes, con los planes de trabajo que imponemos, con modelos que aceptan la existencia de una relación prácticamente causal entre incapacidad parental y el daño observado en la infancia, con la imposición de objetivos de trabajo, con nuestras declaraciones contundentes en los juicios, con el compadreo en los congresos que nos hace piña con los nuestros rechazando las razones de los otros, cuando salvamos el culo a la administración o cuando nos ponemos corporativistas, defendiendo a toda costa nuestra empresa o el título que una universidad católica y conservadora nos ha dado. Haciendo de nuestros intereses o de la conservación de las estructuras, lo primero.
Y con tantísimas mierdas.
Mierdas que podemos fácilmente quitarnos de encima porque no nos identificamos con el perpetrador o la perpetradora del cuento. Porque hay gente mucho más mala que nosotras y nosotros, que se abre la gabardina y enseña la polla a los niños, mientras nosotros somos las y los garantes de los derechos de la infancia. Que a veces la cagamos, claro, pero es comprensible, porque trabajamos en un entorno complejo y estamos jodidos.
Pues eso es justo lo que no vale desde la mirada de la persona a la que nosotras y nosotros hemos violentado. Y a la que, además, seguramente hayamos culpado por su respuesta a nuestra violencia, como los perversos que a veces somos. Porque su experiencia es real, la violencia que ejercemos es real, y se produce en un contexto de relación en el que las personas están en una posición especialmente vulnerable, porque están sometidas, se les promete ayuda, se abren en canal, y si se descuidan se comen todo lo que mana de nuestras entrañas.
En la que se abren del todo las puertas de su corazón por el deseo de cuidar mejor de sus seres queridos.
Yo abogo por un concepto de violencia que reconozca a la víctima como protagonista. Como sujeto activo o persona con una historia de resistencia, que ha hecho múltiples intentos para resolver las cosas, que han sido sistemáticamente coartados por un entorno insensible, precisamente, ante las formas “sutiles” de violencia. Insensible porque, como nosotras y nosotros, han comprado un concepto de violencia en el mercadillo de los medios de comunicación, en las películas de asesinos en serie, o en las noticias de la guerra de Ucrania.
Pero para ser violentos no hace falta un Panzer V y munición del calibre adecuado. Basta con estar en una situación de poder, ante una persona especialmente vulnerable, y que nuestro sistema nervioso autónomo se active para protegernos.
Sí hay violencias que no se pueden evitar, pero también reparaciones que salvan vidas, entre otras cosas porque devuelven a la persona vulnerada su dignidad y su protagonismo.
Y este, justo, es el cuento que nos tenemos que contar.
La narrativa alternativa —no única— que también podemos ensalzar acerca de lo que es la violencia. En la que nosotros nos reconocemos como perpetradores, pero la víctima es su propia salvadora y la protagonista.
Buah, chaval, lo que he dicho.
—
Gorka Saitua | educacion-familiar.com