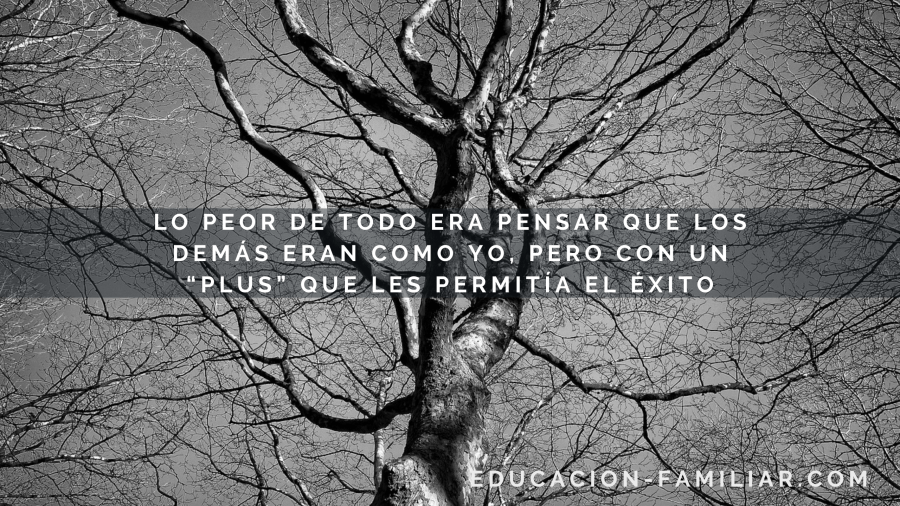[…] Me costaba un montón de esfuerzo. Me dispersaba y apenas retenía nada. Y lo peor de todo era volcar toda la información en esos resúmenes interminables, en los que parecía que cuanta más información hubiera, mejor sería la nota. […]
Siempre he pensado que las letras no eran lo mío.
Mi primer contacto con la escritura fue una experiencia desagradable. Los profesores me decían que tenía mala caligrafía, que no se entendía lo que escribía, y me hacían repetir una y otra vez los ejercicios.
«Chapucero», escuchaba. Y yo me lo creía, con vergüenza y envidia hacia los trabajos del resto de compañeras y compañeros.
Pasó el tiempo y, con sumo esfuerzo, conseguí escribir mejor, de manera que ya no me reñían. Pero, entonces, me encontré con esa tarea terrible que era leer libros —normalmente impuestos, inadaptados a nuestra edad y más aburridos que el baile de una babosa— y presentar un resumen de lo que había leído.
Me costaba un montón de esfuerzo. Me dispersaba y apenas retenía nada. Y lo peor de todo era volcar toda la información en esos resúmenes interminables, en los que parecía que cuanta más información hubiera, mejor sería la nota.
Mi experiencia con la lectura siempre ha sido extraña. No sé cómo lo hacéis los demás, pero yo leo sin prestar atención al texto. Es como si no existiera. Cuando recorro las páginas el foco está puesto en mis pensamientos: en cómo estos se mueven, adquieren otros sabores, otros colores, y en cómo aparecen imágenes sugerentes también vivas, en movimiento.
Esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Entre las buenas está que la experiencia de lectura modifica casi con seguridad todo mi cerebro. No sólo lo vuelve más plástico, sino también más curioso, abierto a la sorpresa y el asombro, porque para mí leer no es hacer una actividad más o menos agradable, sino fusionarme con el libro y darme acceso a otro mundo.
Un mundo que se confunde con mi mundo interno, porque la atención está puesta en lo que pasa en estos niveles de profundidad, no en lo que “dice” o “trata de decir” el libro.
Por ejemplo, tengo una facilidad asombrosa para detectar los elementos que no cuadran con mis esquemas mentales —¡hostia, qué fuerte!—, y jugar a qué pasaría en toda mi cabeza si me lo creo: ¿qué cambiaría en mi forma de pensar? ¿Qué haría en coherencia con ello? ¿Cómo afectaría a mis relaciones?
Pero esta forma de leer —que yo no he elegido, sino que me ha venido impuesta— no cuadraba bien con lo que la escuela me pedía: un resumen fiel al contenido del texto. Por tanto, cada vez que me mandaban una tarea como ésta, se convertía en un suplicio. Iba en contra de lo que yo “era”, pero también por la sensación de que no era capaz de llegar al nivel requerido.
La vergüenza… esa sensación de que uno no es suficiente ante la mirada del grupo. Y que implica el riesgo de sufrir sanciones o incluso la expulsión si uno no se acomoda a los valores que dan cohesión, en este caso, a la escuela: la fidelidad a una cultura con un componente autoritario que está por encima de las aportaciones que pueda hacer un moco de 10 años.
Traté de adaptarme. Hice un gran esfuerzo. Quería hacer las cosas bien, porque si no se me vería como un sujeto defectuoso. Y, claro, no disponía de recursos para defenderme, es decir, para reconocer que lo que me pasaba en la cabeza no era nada malo, sino una peculiaridad, sin más, que también tenía sus ventajas.
Una peculiaridad oculta bajo el palio de los resultados académicos.
Unas ventajas que ahora puedo disfrutar de adulto.
Porque, ahora, no me pidas que haga el resumen de un texto. Te mando a la mierda o te traigo un cubo. Pero ojo si el texto me interesa y siento que hay algo en el que merece la pena. Te aseguro que soy capaz de hacer volar todos mis esquemas y situarme en la mente del autor, como si fuera yo mismo. En su época y su tiempo. Mientras, dejo a un lado mis propias percepciones o pensamientos, dejando que se impregnen, poco a poco, no sólo de lo que confirma sus esquemas, sino también de lo que los cuestiona o compromete. Y el árbol se ramifica, uniendo ideas, y creando nuevos significados.
No necesito una lógica lineal de pensamiento.
No necesito hacer un resumen que interrumpa, de golpe, ese proceso.
A fecha de hoy, sé que no todo el mundo lee como yo. Se lo que es el “pensamiento arborescente”. Pero el niño que yo fui con 8 o 10 años, no sabía nada de esto. Pensaba que a todos les pasaba igual, que eran como yo, pero disponían de un “plus” que les permitía ejecutar mejor la tarea.
Autocontrol, orden, o lo que sea.
Y que había algo chungo en mí que me impedía hacer las cosas que para los demás eran sencillas o no requerían tanto esfuerzo.
Porque en las escuelas, realmente, no se habla de estas diferencias. Y no hacerlo es una forma de violencia contra los cerebros que no se adaptan a las normas. Unas violencias medidas por una serie de intereses que se pueden vislumbrar con unas sencillas preguntas:
¿Qué tendría que cambiar si aceptásemos públicamente esto?
Y sobre todo, ¿a quién y cómo le afectaría más hacerlo?
Si eres profe, no lo olvides: muchas veces, detrás de lo que parecen meras dificultades académicas, se oculta un mundo maravilloso.
—
Gorka Saitua | educacion-familiar.com