[…] Una enfermedad grave es un hecho potencialmente traumático, que puede dañar a diferentes generaciones de una familia. […]
Cuando era una niña, Carmen pasó muchos años cuidando de su madre enferma.
Su padre hizo lo que pudo, pero era un hombre muy ocupado y, en esos tiempos, la masculinidad estaba más, si cabe, disociada de los cuidados. Así que dejó a nuestra protagonista, que era su hija mayor, al cuidado de su esposa y sus 2 hermanas pequeñas.
Carmen recuerda que, al llegar del trabajo, su padre le preguntaba cómo había ido el día. Cómo había estado su madre y qué tal se habían portado sus hermanas. Y recuerda esas conversaciones con cariño, sintiéndose valiosa, importante y querida.
No hay reproches hacia su madre, que bastante tuvo con lo que le tocó; ni hacia su padre, que siempre estuvo presente de una manera cariñosa.
Pero su madre sufría fuertes dolores, y su enfermedad era grave. La recuerda, casi siempre, tumbada en la cama. Los días buenos, salía de su habitación, y trataba de pasar tiempo con sus hijos; pero al rato se venía hacia dentro, se desconectaba y se encerraba de nuevo. Fue siempre sincera con su familia. No ocultó nada. Decía que sentía un fuerte dolor, o que se encontraba mal de ánimos, y se disculpaba por no estar al nivel que sus hijas necesitaban.
Entonces, desaparecía.
Y, cuando desaparecía, Carmen se quedaba sola, acompañada por sus hermanas y a cargo de una responsabilidad tremenda. Porque ella era quien más se daba cuenta de lo que sufría su madre, y la que se esforzaba porque ese dolor no se transmitiera a las más pequeñas. La que hacía la casa, la comida, y quien se preocupaba de que las dos peques llevaran lo que tenían que llevar en la mochila y las tareas hechas.
Pero, quizás, lo peor de todo era la sensación de había algo que ella podía hacer para sacar a su madre de la depresión y de su sufrimiento. Una tecla mágica que ella podía tocar para rescatarla del pozo oscuro al que la veía cayendo.
Apenas había descanso para ella. El tiempo que no regalaba a su familia, lo dedicaba a rumiar sobre eso. Porque, con 8 años, no podía aceptar que una de las mejores personas del mundo, a la que más quería, se estuviera yendo. Y las películas de Hollywood le prometían un final feliz, si ella lo deseaba y se esforzaba lo necesario.
Esta actitud, aunque rescataba una mirada validante de su madre y de su padre, provocaba un grave conflicto con sus hermanas, que no aceptaban su autoridad y además la percibían como una aliada del mundo adulto, que les exigía y reprimía demasiado. Por eso, nunca fue sencillo sentirse una niña ni sentirse protegida, porque la vida le expulsó pronto del lugar de las hijas, y le colocó demasiado temprano en el mundo de los adultos.
Cuando su madre se daba cuenta de lo que pasaba, y de lo mal que la trataban sus hermanas, se venía más abajo. Era una mujer responsable que no podía soportar estar atada a una cama, y sencillamente —y como es natural— no podía soportar dejar de lado sus responsabilidades y aceptar que quizás no pudiera retomarlas nunca.
Carmen, leal a su misión, aguantaba todo lo que podía. Trataba de entrar en razones con sus hermanas pero, cuanto más convincentes eran sus argumentos, peor le respondían. Quizás porque, desde el lugar de las que se aprovechan, los consejos se sienten como hostias. Así que todos sus intentos de resolver lo que estaba pasando, sólo empeoraban las cosas, hasta que se llegaba a un punto de ruptura, en forma de pelea.
Entonces, esa madre angustiada, deprimida, impotente, hacía un esfuerzo sublime y salía de su cuarto. Su expresión era triste y apagada, pero firme al posicionarse con la mayor de sus hijas.
«Con todo lo que hace por vosotras, y se lo pagáis de esta manera.», decían sus ojos, aunque cuidara mucho sus palabras.
Son los únicos momentos de alivio que recuerda Carmen. Cuando, de la mano de su madre, podía entrar en ese lugar prohibido, y ambas lloraban juntas —sin decir nada— por lo desgraciadas que eran y lo injusto que era la vida con ellas.
Carmen creció, y formó varias familias. Ambas con hombres buenos, que la colmaban de halagos, pero en quienes acababa desconfiando. Y como no sentía que podían estar a la altura, y ella no contemplaba reclamar su espacio, lo acababa haciendo todo ella, pero a costa de una mirada de sutiles reproches.
Así, las relaciones iban apagándose poco a poco, como una llama en una campana que agota el oxígeno que la mantiene con vida.
Pero, quizás, lo peor de todo es que llegó a aceptar que el único argumento válido era la enfermedad. Para que ella pudiera tener su espacio, para hacer frente a la adversidad y para que sus hijos pudieran reclamar lo suyo. Una enfermedad fantasmal que lo tapaba todo, y generaba un miedo consistente a que, en cualquier momento, pudiera perderse todo.
Ese dolor, que no era fingido, sino real como la vida misma, aparecía en los momentos más inoportunos. Cuando se podía descansar, o cuando por fin había llegado un buen momento. Y despertaba una reacción de total negatividad y abatimiento, lo cual, reafirmaba más si cabe a los presentes en la gravedad de los síntomas, porque la sensación sentida era de que SE ESTABAN MURIENDO.
Era en regusto de una historia triste que había acabado con una niña de 10 años aguantando el llanto frente a una losa de mármol fría.
Entonces, una nube gris, pesada, húmeda y fría, se colocaba sobre la familia. Una nube que, parecía, nada la podía apartar, salvo necesidades más acuciantes y urgentes como, por ejemplo…
Una enfermedad más grave.
Así, se instauró una competencia tácita entre Carmen y sus tres hijos para ver quién estaba peor, y quién necesitaba más el cuidado del resto. Como si nada tuviera valor salvo la enfermedad para reclamar lo que uno necesita.
Porque hablar de otras necesidades era trivializar, en vez de prestar atención a la urgencia y el drama de la familia. Algo inadmisible.
Carmen, acudió a diferentes médicos, pero ninguno le encontró nada grave. Hasta que una chica enfermera joven, nueva, que la había cuidado durante unas pruebas, se aventuró a decirle que, igual, le vendría bien ir a la consulta de una psicóloga.
Carmen no muy bien por qué ni para qué fue. A fin de cuentas, ella sabía que la historia se tenía que repetir, y que ella también se estaba muriendo. Pero allí, empezó a hablar de su enfermedad, de lo que la angustiaba y, poco a poco, acercándose con sus recursos de adulto a la experiencia que tuvo con su madre cuando ella era niña.
Entonces, pudo llorar lo que se aguantó en el funeral, desde la rabia, el miedo, y la tristeza. Y desde esa tristeza, empezó a acercarse a esa niña que tenía muchas cosas que expresar y pedir, y que nunca pudo tener lo que necesitaba.
«Quiero verte viva. Aunque sé que te vas a morir, necesito sentirte viva.», sintió muy dentro.
Y así, empezó a explorar cuál era esa vida que le faltó, porque la realidad es demasiado cruel con las niñas —sí, suelen ser niñas— que cargan con su familia a las espaldas.
Poco a poco, rompiéndose en pedazos y recomponiéndose como podía, pudo recordar la vida que tuvo y que perdió un mal día. Y decirse, a ella misma, que se la merecía, y que era profundamente triste que, con un golpe seco, se le haya arrebatado. Pudo abrazar a esa niña y llorar con ella, pero ahora no en la desesperación que impone un futuro negro, sino en la tristeza y con el compromiso de ir poco a poco construyéndole una vida nueva.
Una cama agradable en la que descansar, porque ya le había cansado demasiado su historia.
Menudo alivio, para ella y para… sus hijos.
Y para su cuerpo, que tanto estrés y sufrimiento le llevaba directo a cumplir su más temido destino.
* Caso ficticio, basado en experiencias reales.
Gorka Saitua | educacion-familiar.com

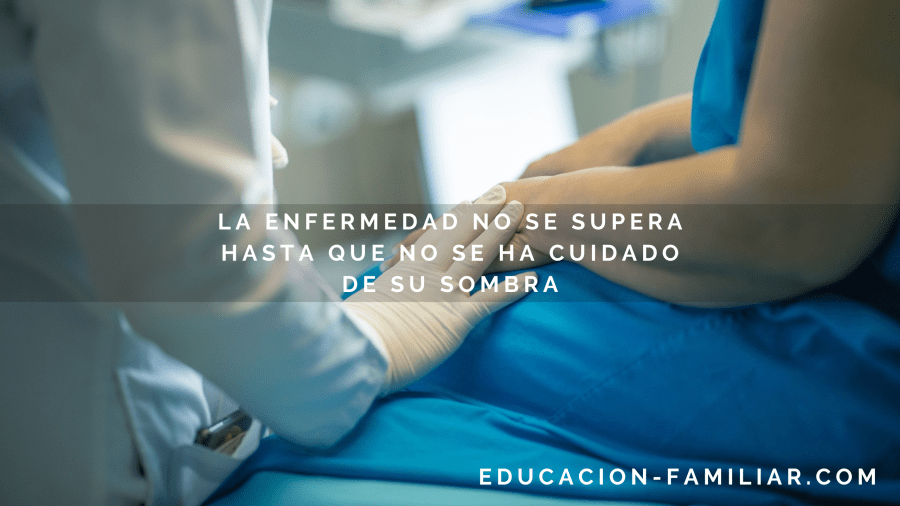
Hola y gracias.
Quiero empezar diciendo que es totalmente innovador tu planteamiento, como agua fresca.
Me encontré pasando por varios psicólogos, que interrogaban sobre los supuestos placeres que debía de encontrar en ayudar, en sostener a la familia. Acusaban de egoísmo porque daban por hecho que intentaba buscar protagonismo sobre los hermanos o hermanas. Los de «todo lo que te ocurre lo atraes», si te pasó «es porque buscabas y querías que pasara», etc., etc..
Me puedo imaginar a cuántas personas puede ayudar leer esta visión que planteas aquí, por lo que ayuda a poner en su lugar los juicios recibidos de profesionales que se suponía que iban a ayudar.
Estoy de acuerdo en valorar todo lo que se vivió desde todas las partes y cuidar ahora todo lo que se echa en falta para integrar toda la experiencia.
Muchas gracias por tu escrito.
Me gustaLe gusta a 1 persona
Lamento que hayas tenido malas experiencias con otros profesionales. Te agradezco de corazón que valores mi trabajo. Un saludo!
Me gustaMe gusta